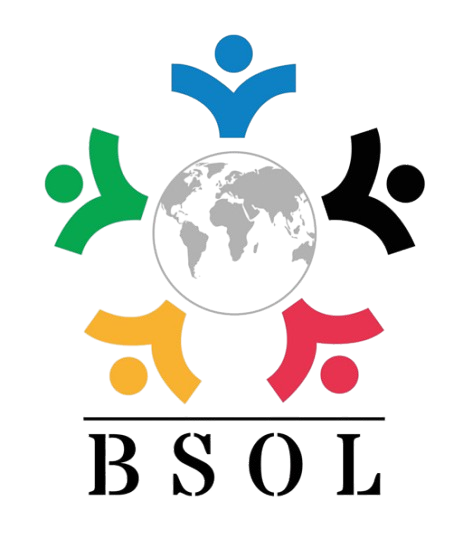Tiempo de lectura: 4 min.
Octavio Ortiz Arrieta Coya, nacido en Lima, Perú, el 19 de abril de 1878, fue el primer salesiano peruano. De joven se formó como carpintero, pero el Señor lo llamó a una misión más elevada. Emitió su primera profesión salesiana el 29 de enero de 1900 y fue ordenado sacerdote en 1908. En 1922 fue consagrado obispo de la diócesis de Chachapoyas, cargo que mantuvo con dedicación hasta su muerte, ocurrida el 1 de marzo de 1958. Rechazó dos veces el nombramiento para la sede más prestigiosa de Lima, prefiriendo quedarse cerca de su pueblo. Incansable pastor, recorrió toda la diócesis para conocer personalmente a los fieles y promovió numerosas iniciativas pastorales para la evangelización. El 12 de noviembre de 1990, bajo el pontificado de San Juan Pablo II, se abrió su causa de canonización y se le otorgó el título de Siervo de Dios. El 27 de febrero de 2017, el papa Francisco reconoció sus virtudes heroicas, declarándolo Venerable.
El Venerable Monseñor Octavio Ortiz Arrieta Coya pasó la primera parte de su vida como oratoriano, estudiante y luego se hizo salesiano él mismo, comprometido en las obras de los Hijos de Don Bosco en el Perú. Fue el primer salesiano formado en la primera casa salesiana de Perú, fundada en Rímac, un barrio pobre, donde aprendió a vivir una vida austera y de sacrificio. Entre los primeros salesianos que llegaron a Perú en 1891, conoció el espíritu de Don Bosco y el Sistema Preventivo. Como salesiano de la primera generación aprendió que el servicio y el don de sí mismo serían el horizonte de su vida; por eso como joven salesiano asumió importantes responsabilidades, como la apertura de nuevas obras y la dirección de otras, con sencillez, sacrificio y entrega total a los pobres.
Vivió la segunda parte de su vida, desde comienzos de los años veinte, como obispo de Chachapoyas, una diócesis inmensa, vacante durante años, donde las condiciones prohibitivas del territorio se sumaban a una cierta cerrazón, sobre todo en los pueblos más alejados. Aquí el campo y los retos del apostolado eran inmensos. Ortiz Arrieta era de temperamento vivo, acostumbrado a la vida comunitaria; además, era delicado de espíritu, hasta el punto de ser llamado “pecadito” en sus años mozos, por su exactitud para detectar los defectos y ayudarse a sí mismo y a los demás a enmendarse. También poseía un sentido innato del rigor y del deber moral. Sin embargo, las condiciones en las que tuvo que desempeñar su ministerio episcopal le eran diametralmente opuestas: la soledad y la imposibilidad sustancial de compartir una vida salesiana y sacerdotal, a pesar de las reiteradas y casi suplicantes peticiones a su propia Congregación; la necesidad de conciliar su propio rigor moral con una firmeza cada vez más dócil y casi desarmada; una fina conciencia moral continuamente puesta a prueba por la tosquedad de las opciones y la tibieza en el seguimiento, por parte de algunos colaboradores menos heroicos que él, y de un pueblo de Dios que sabía oponerse al obispo cuando su palabra se convertía en denuncia de injusticias y diagnóstico de males espirituales. El camino del Venerable hacia la plenitud de la santidad, en el ejercicio de las virtudes, estuvo, pues, marcado por las penalidades, las dificultades y la continua necesidad de convertir su mirada y su corazón, bajo la acción del Espíritu.
Si ciertamente encontramos en su vida episodios que pueden definirse como heroicos en sentido estricto, debemos destacar también, y tal vez, sobre todo, aquellos momentos de su itinerario virtuoso en los que podría haber actuado de otro modo, pero no lo hizo; cediendo a la desesperación humana, mientras renovaba la esperanza; contentándose con una gran caridad, pero sin estar plenamente dispuesto a ejercer esa caridad heroica que practicó con fidelidad ejemplar durante varias décadas. Cuando, en dos ocasiones, le ofrecieron cambiar de sede, y en la segunda la sede primada de Lima, decidió permanecer entre sus pobres, aquellos a los que nadie quería, verdaderamente en la periferia del mundo, permaneciendo en la diócesis que siempre había abrazado y amado tal como era, comprometiéndose de todo corazón a hacerla incluso un poco mejor. Fue un pastor “moderno” en su estilo de presencia y en el uso de medios de acción como el asociacionismo y la prensa. Hombre de temperamento decidido y firmes convicciones de fe, Mons. Ortiz Arrieta hizo ciertamente uso de este «don de gobierno» en su liderazgo, siempre combinado, sin embargo, con el respeto y la caridad, expresados con extraordinaria coherencia.
Aunque vivió antes del Concilio Vaticano II, el modo en que planificó y llevó a cabo las tareas pastorales que le fueron encomendadas sigue siendo actual: desde la pastoral vocacional hasta el apoyo concreto a sus seminaristas y sacerdotes; desde la formación catequética y humana de los más jóvenes hasta la pastoral familiar, a través de la cual atendió a matrimonios en crisis o parejas de hecho reacias a regularizar su unión. Monseñor Ortiz Arrieta, por su parte, no sólo educa por su acción pastoral concreta, sino por su mismo comportamiento: por su capacidad de discernir por sí mismo, en primer lugar, lo que significa y lo que supone renovar la fidelidad al camino emprendido. Perseveró verdaderamente en la pobreza heroica, en la fortaleza a través de las múltiples pruebas de la vida y en la fidelidad radical a la diócesis a la que había sido destinado. Humilde, sencillo, siempre sereno; entre lo serio y lo amable; la dulzura de su mirada dejaba traslucir toda la tranquilidad de su espíritu: éste fue el camino de santidad que recorrió.
Las bellas características que sus superiores salesianos encontraron en él antes de su ordenación sacerdotal -cuando le calificaron de “perla salesiana” y alabaron su espíritu de sacrificio- volvieron a ser una constante en toda su vida, incluso como obispo. En efecto, puede decirse que Ortiz Arrieta “se hizo todo a todos, para salvar a alguien a toda costa” (1 Cor 9,22): autoritario con las autoridades, sencillo con los niños, pobre entre los pobres; manso con quienes le insultaban o trataban de deslegitimarle por resentimiento; siempre dispuesto a no devolver mal por mal, sino a vencer el mal con el bien (cf. Rom 12,21). Toda su vida estuvo dominada por la primacía de la salvación de las almas: una salvación a la que también querría dedicar activamente a sus sacerdotes, contra cuya tentación de refugiarse en fáciles seguridades o atrincherarse detrás de cargos más prestigiosos, para comprometerlos en cambio en el servicio pastoral, trató de luchar. Verdaderamente puede decirse que se situó en esa “alta” medida de la vida cristiana, que hace de él un pastor que encarnó de modo original la caridad pastoral, buscando la comunión entre el pueblo de Dios, tendiendo la mano a los más necesitados y dando testimonio de una pobre vida evangélica.