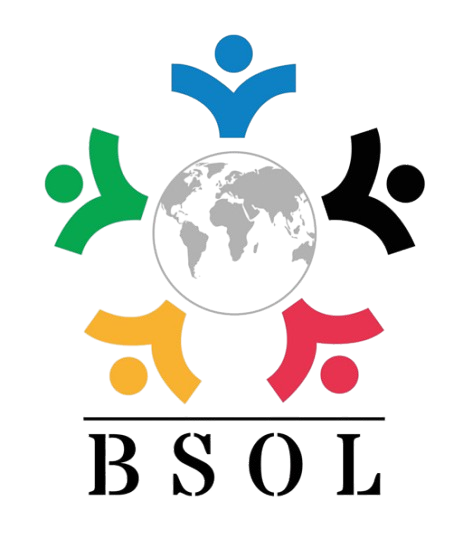Tiempo de lectura: 11 min.
«Valiente, obediente, buen ciudadano y magnánimo», tales eran según Francisco de Sales algunas de las cualidades del hombre preocupado por el bien público. La valentía, explicaba, me hace «emprender por razón las cosas peligrosas»; la obediencia se debe «al príncipe al que sirvo»; la magnanimidad consiste «en la grandeza de esta acción» que se emprende con vistas al bien común. Finalmente, para ser «buen ciudadano», es necesario tener «amor hacia lo público» y «afecto hacia su patria». Aunque la palabra ciudadano todavía no designaba bajo el antiguo régimen más que al habitante de una ciudad, se ve que la expresión «buen ciudadano» estaba ligada al «amor hacia lo público».
Amar y servir a su país
El buen ciudadano ama a su país, lo que significa que lo prefiere a cualquier otro «en afecto», pero no necesariamente «en estima», pues nada impide que se pueda reconocer el valor, incluso la superioridad de los otros, un poco como ocurre en el matrimonio:
Las mujeres deben preferir a sus maridos sobre cualquier otro, no en honor, sino en afecto; así cada uno prefiere su país en amor y no en estima, y cada barquero quiere más al navío en el que navega que a los otros, aunque sean más ricos y mejor provistos.
El apego a los suyos, a su familia, a su país, a sus amigos, a sus «ovejas», se convertía en nostalgia cuando estaba lejos. Así, en 1618, al inicio de su última estancia en París, escribía a una de sus corresponsales: «Estoy aquí hasta Pascua; y créame, mi muy querida hija, ya que es necesario, estoy aquí de buen corazón, pero de un corazón que se complacería enormemente en estar entre nuestras pequeñeces y en mi país».
El amor a la patria se confundía entonces con la obediencia al príncipe y con el servicio que se le debía. El aprendizaje de la fidelidad al soberano y del servicio al Estado formaba parte de la educación. Habiendo conseguido que uno de sus sobrinos fuera admitido como paje en la corte de Turín, estimaba que este favor permitiría a ese muchacho «aprender en su infancia los primeros elementos de este servicio al que su nacimiento le obliga a dedicar toda su vida».
Incluso como obispo, Francisco de Sales se comportaba como un súbdito fiel, leal y devoto a la casa de Saboya. Cuando vislumbraba peligros, advertía al duque; le aconsejaba una alianza cuando la juzgaba «extremadamente útil para los asuntos» de su señor. Cuando supo que el duque de Nemours conspiraba contra el duque de Saboya, se abstuvo prudentemente de frecuentarlo, citando la «vieja enseñanza»: «El lugar de un obispo es estar en su redil y no en la corte», y terminando con esta brillante comparación: «No me quemo las alas en esa llama». Cuando Saboya estaba en peligro, le suplicaba encarecidamente que aportara su valor «a la defensa de esta sangre, de esta casa, de esta corona, de este Estado».
Sin embargo, si Francisco de Sales es un servidor fiel, no es un cortesano adulador e interesado. En efecto, hay muchas maneras de servir al príncipe:
Quienes sirven a los príncipes por interés suelen prestar servicios más solícitos, más ardientes y sensibles; pero quienes sirven por amor los prestan más nobles, más generosos y, por consiguiente, más estimables.
En cada caso, Francisco de Sales defendía la obediencia como la primera virtud cívica, ciertamente porque la consideraba «una virtud moral que depende de la justicia». La recomendaba a Filotea: «Debes obedecer a tus superiores políticos, es decir, a tu príncipe y a los magistrados que él ha establecido sobre tu país». Hasta el final de su vida, Francisco de Sales demostró sentido cívico. Fue por obediencia al duque que emprendió, a pesar de su estado de salud, el último viaje que lo llevó a Aviñón y a Lyon, donde murió.
Superar ciertas barreras sociales
La sociedad en la que vivía Francisco de Sales estaba compuesta por estratos muy diversos y, además, separados por barreras. Estaban «los eclesiásticos, los nobles, los de toga larga y el populacho o tercer estado».
Cuando algo iba mal, cada uno echaba la culpa a los demás, decía en un sermón: el pueblo acusa a la nobleza, la nobleza incrimina a los «ministros de justicia», estos denuncian a los soldados, los soldados echan la culpa a los capitanes, los capitanes denigran a los príncipes. En conclusión, «no está permitido hablar mal sin peligro, en este tiempo en que vivimos, de nadie sino de la Iglesia, de la cual cada uno es censor, cada uno la fiscaliza (critica)». La conclusión es obvia: que cada uno se examine y asuma sus responsabilidades.
Si la división de los ciudadanos es un mal que puede producir lo peor, la unión hace la fuerza, como dice el proverbio. «Las sediciones y disturbios internos de una república la arruinan por completo y le impiden resistir al extranjero». Cuando había «disensiones y variedad de concepciones», recordaba con firmeza que «la unión y el vínculo de los espíritus» es «necesario para toda buena empresa». En ciertos casos, el «bien de la ciudad» exigía que algunos renunciaran a «su particular opinión» y que se decidiera «retomar de nuevo el consentimiento general, para oponerlo al juicio de los particulares».
Incluso a las religiosas de la Visitación había que recordarles el principio de la igualdad de las personas y denunciar, si era necesario, esa gran miseria de los honores: «Se sobreestiman por encima de los demás y se llega después a decir: Yo soy de tal casa y aquella de otra». Un día, les contó la historia de la hija de un mariscal, que no podía decidirse a llamar «hermana» a otra religiosa que era de baja condición. Según él, era necesario despojarse «del deseo de ser estimado de buena casa y algo más que los demás». Incluso exclamó:
¡Oh! Todos somos iguales, pues todos somos hijos del mismo padre y de la misma madre, de Adán y de Eva; es, pues, una gran locura gloriarse de su linaje.
Cuando la justicia es vulnerada
Un buen ciudadano se caracteriza por su sentido de la justicia. Desgraciadamente, no faltan ocasiones para denunciar las injusticias. Francisco de Sales se dedicaba a ello frecuentemente desde el púlpito. Así, en su ardor de joven predicador, arremetió un día sucesivamente contra diversas categorías de defraudadores: el artesano, «que vende su mercancía por encima de su valor»; el pleitista, «que por una nimiedad mantiene un proceso que arruina el alma, el cuerpo y la casa de dos miserables partes»; el juez, poco apresurado en impartir justicia y «que la hace tan larga, se excusa con diez mil razones de costumbre, de estilo, de teoría, de práctica y de cautela»; el usurero, que se engaña a sí mismo haciendo mentir a la Escritura; los sacerdotes, que se halagan con dispensas para servir a dos señores; y las damas, que se complacen en ser cortejadas «excusándose de que no hacen actos contrarios a su honor». Las prácticas comerciales, pensaba, rara vez van sin engaño, lo que le hacía decir que «los compradores y los vendedores son ordinariamente ladrones, si no son temerosos y no tienen gran cuidado de vigilar su corazón».
En ciertas circunstancias particulares, el obispo sabía muy bien que las buenas palabras y las limosnas no bastaban; se hacía entonces un deber de intervenir directamente ante las autoridades competentes para defender los derechos de las personas amenazadas. Porque «no solo hay que disponerse a no descuidar al inocente, escribía, sino que hay que unirse a él para la defensa de su causa».
En período de hambruna, arremetía contra las «damas que matan ovejas para alimentar a un perrito cobarde y holgazán». Durante los conflictos armados, solicitaba para su «pobre y buen pueblo» la exención de las cargas de guerra y pedía la protección y las limosnas del rey para los católicos del país de Gex. La ley evangélica excluye toda guerra, recuerda Francisco de Sales, quien añadía: «sin embargo, la guerra está permitida a causa de la malicia de los hombres: se puede repeler la fuerza con la fuerza». Lo peor son las personas que se aprovechan, «que se enriquecen y engordan con ella».
La justicia parece a menudo una quimera en este mundo, siempre inestable, que oscila sin cesar entre el infierno y el paraíso. Si para los cristianos estas dos realidades forman parte del más allá, se encuentran sin embargo imágenes sugerentes de ellas aquí abajo.
Cuando alguien vive en «una república calamitosa, tiranizada» por un «rey maldito», es el infierno; los habitantes allí «sufren tormentos indecibles»; los ojos ven «la horrible visión de los diablos y del infierno»; los oídos nunca oyen más que «llantos, lamentos y desesperanzas».
El paraíso, por el contrario, es una «ciudad feliz», donde todo el mundo vive «en la consolación de una feliz e indisoluble sociedad». ¡Qué bueno es considerar «la nobleza, la belleza y la multitud de los ciudadanos y habitantes de este feliz país»! Y Francisco de exclamar: «¡Oh! ¡qué deseable y amable es este lugar, qué preciosa es esta ciudad!» o también: «¡Oh! ¡qué feliz es esta compañía!».
Naturalmente, la ciudad ideal no existe en la tierra, pero no es una razón para no trabajar en hacerla un poco menos indigna de tal modelo. Justicia y paz son los bienes que reclama la sociedad civil y la «república cristiana». Ahora bien, «hay que ceder a la necesidad del prójimo», cuando este los reclama a voz en grito.
«La república depende de la religión» y «la religión depende de la república»
Hombre de Iglesia ante todo, Francisco de Sales quería ser ajeno a los asuntos directamente políticos. En un tiempo de controversias con los protestantes donde los católicos e incluso numerosos religiosos se inclinaban hacia la política y las soluciones políticas, él distinguía claramente los ámbitos, admitiendo una cierta forma de autonomía de lo temporal. Escribía al gobernador de Saboya:
En cuanto a mí, os protesto que ignoro los asuntos de Estado, y los quiero ignorar hasta tal punto que no estén ni en mi pensamiento, ni en mi cuidado, ni en mi boca, salvo que se presentara alguna ocasión de testimoniar a Su Alteza que soy su apasionado y fiel súbdito.
El obispo quería ante todo formar buenos ministros de Dios. Para él, el sacerdote no debía mezclarse en cuestiones temporales y políticas. Hará la misma recomendación al futuro cardenal Richelieu, a quien conoció en Tours en 1619 cuando todavía no era más que obispo de Luçon, pero ya secretario de Estado. Escribirá a la madre de Chantal:
Llegué a conocer a muchísimos prelados, y particularmente a Monseñor el obispo de Luçon, quien me juró toda amistad y me dijo que finalmente se uniría a mi partido, para no pensar más que en Dios y en la salvación de las almas.
El tiempo mostrará que estas buenas intenciones no durarán, o al menos que el cardenal las interpretará a su manera.
¿Había que desinteresarse por ello de la felicidad temporal de sus compatriotas? «Quien no ama mucho la cosa pública, no se preocupa mucho si se arruina», escribe en el Tratado del amor de Dios. La política, por otra parte, no es ajena a la religión y a la conciencia. En contra del ministro protestante que quería separar los dos ámbitos, bajo el pretexto de que el honor solo se debe a Dios, el autor de la Defensa del Estandarte de la Santa Cruz replicaba «que es cercenar demasiado el honor debido a Dios quitarle lo civil y político».
Francisco de Sales no estaba, pues, tentado de eliminar la religión de la vida pública. Aun admitiendo una cierta laicidad del Estado, o al menos una diversificación de las tareas civiles y religiosas, pensaba que los príncipes tenían interés en reflexionar sobre las ventajas de la religión. Por su parte, la Iglesia no dudaba en «implorar» el auxilio del «brazo secular», sobre todo cuando el catolicismo estaba amenazado o la moralidad estaba en peligro.
Según san Francisco de Sales, «la república depende de la religión como el cuerpo del alma, y la religión de la república como el alma del cuerpo». Unión y distinción eran los dos principios que gobernaban según él las relaciones entre la Iglesia y el Estado. La idea de separación no entraba en este esquema, cuyo modelo estaba en las relaciones del cuerpo y el alma. La desgracia era que la política se servía de la religión y que el poder espiritual estaba como enfeudado al poder temporal del príncipe. El obispo de Ginebra se quejaba de ello a su amigo, el obispo de Belley:
¡Qué abyección que tengamos la espada espiritual en la mano y que, como simples ejecutores de las voluntades del magistrado temporal, tengamos que golpear cuando él lo ordena y cesar cuando él lo manda, y que estemos privados de la principal llave de las que Nuestro Señor nos ha dado, que es la del juicio, del discernimiento y de la ciencia en el uso de nuestra espada!
Su actitud de súbdito obediente del duque de Saboya iba acompañada de un sentido ilustrado de sus propios derechos. Siempre se consideró príncipe de Ginebra, es decir, soberano temporal legítimo de la ciudad de la que Calvino y el partido hugonote habían tomado el control. En diciembre de 1601, a petición de Monseñor de Granier, había redactado un memorando destinado a proporcionar las pruebas históricas. El comienzo, de lo más claro, declaraba que el obispo de Ginebra es «el único príncipe soberano legítimo de Ginebra y de sus dependencias, no obstante que los señores duques de Saboya, como sucesores de los condes de Ginebra por una parte y los ciudadanos de Ginebra por la otra, pretendan lo contrario».
Finalmente, para garantizar la paz de los Estados y de la Iglesia, era mejor no agitar demasiado ciertas cuestiones relativas a la autoridad de la Santa Sede en los asuntos temporales, especialmente en lo que concernía al poder del papa para deponer a los reyes. Cuando Roberto Belarmino, «ese gran y célebre cardenal», «ese excelentísimo teólogo», escribió por orden del papa que el poder de este se extendía también a lo temporal de los reyes, Francisco de Sales no estuvo contento y se lo escribió a uno de sus amigos de tendencias galicanas:
No, ni siquiera me han gustado ciertos escritos de un santo y excelentísimo prelado, en los cuales ha tocado el poder indirecto del papa sobre los príncipes; no porque haya juzgado si esto es o no es, sino porque en esta época en que tenemos tantos enemigos fuera, creo que no debemos mover nada dentro del cuerpo de la Iglesia.
Ciudadano del mundo
La educación del buen ciudadano en una visión humanista no puede limitarse a la pequeña patria y una de sus tareas consiste en cultivar el sentido de lo universal. El conocimiento de los otros pueblos del mundo se veía facilitado por el establecimiento de los primeros mapas geográficos:
Quienes en cuatro o cinco hojas de papel muestran Roma, París, Viena y las ciudades más grandes de Francia, marcan con pequeños puntos cuál es la grandeza y situación de los lugares, aunque no es nada en comparación con lo que es; pero quienes entienden y conocen la geografía entienden por ello lo que es París, Roma, Viena y otras.
Amar a su país no autoriza el desprecio de los demás. El autor de la Introducción advierte contra una costumbre en la que «cada uno se da la libertad de juzgar y censurar a los príncipes y de hablar mal de naciones enteras, según la diversidad de afectos que se tiene hacia ellas». Según uno de sus allegados, el obispo de Ginebra «aborrecía toda denigración y ni siquiera aprobaba que se aludiera a esos vicios que los autores atribuyen ordinariamente a ciertas naciones».
El cristiano, sobre todo, está abierto por principio al mundo entero: si solo quiero la voluntad de Dios, exclamaba, «¿qué me importa que me envíen a España o a Irlanda? Y si solo busco su cruz, ¿por qué me molestará que me envíen a las Indias, a las tierras nuevas o a las viejas, ya que estoy seguro de que la encontraré en todas partes?».
Una forma concreta de abrirse a lo universal es el aprendizaje de idiomas. Admiraba a Mitrídates, rey del Ponto, quien, según Plinio, «sabía veintidós lenguas». En su oración fúnebre por el duque de Mercœur, elogiaba a este gran personaje porque «tenía también el uso de la elocuencia y la gracia de expresar bien sus bellas concepciones, no solo en esta nuestra lengua francesa, sino también en alemán, italiano y español»; al frente de sus tropas, sabía «hablar a cada uno en su propia lengua, francés, alemán, italiano».
Su apertura a lo universal se hará sentir cada vez más a medida que avance en edad y en experiencia. Hacia el final de su vida, para mostrar su perfecta indiferencia ante los viajes y las misiones que le esperaban fuera de Saboya, escribirá esta significativa declaración: «Ya no soy de este país, sino del mundo».