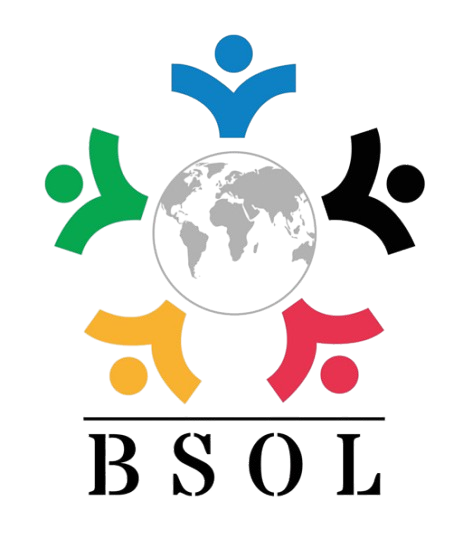Tiempo de lectura: 4 min.
La riqueza que corre el riesgo de cegarnos y ensordecernos
La parábola del rico y el pobre Lázaro que encontramos en el evangelio de Lucas, capítulo 16,19-31, no es simplemente una historia sobre la justa distribución de las riquezas materiales. Es un relato que penetra en el corazón de la condición humana, poniéndonos frente a una pregunta inquietante: ¿quién posee verdaderamente a quién? ¿El rico poseía su riqueza, o era la riqueza la que lo poseía a él, transformándolo en su esclavo?
Esta inversión de perspectiva abre un espacio de profunda reflexión. El hombre de la parábola no fue condenado por haber robado o explotado, sino por haberse vuelto ciego y sordo. Su tragedia no estaba en tener, sino en no ver y en no escuchar. Vivía en un mundo reducido a las únicas dimensiones de su casa, de sus bienes, de su bienestar inmediato. A la puerta de su casa yacía Lázaro, cubierto de llagas que los perros venían a lamer, pero ese pobre se había vuelto invisible, su grito silencioso inaudible.
La riqueza existencial
Cuando hablamos de riqueza, tendemos inmediatamente a pensar en el dinero, en los bienes materiales, en el éxito económico. Pero existe una riqueza más sutil y omnipresente: la existencial. Es la riqueza de quien está bien, de quien ha encontrado su propio espacio de confort, de quien vive rodeado de relaciones positivas, de experiencias gratificantes, de certezas tranquilizadoras. Es la riqueza de una comunidad que funciona, de un grupo donde uno se siente acogido, de un ambiente donde todo fluye agradablemente.
Esta riqueza existencial es un don, no hay duda. Es justo disfrutarla, celebrarla, darse cuenta de la belleza de lo que se vive. Pero justo aquí se esconde el peligro más insidioso: el de encerrarse en esta abundancia, de transformar el espacio del bienestar en un gueto dorado, separado de la realidad circundante.
El rico de la parábola vivía así. No le faltaba nada, y sin embargo le faltaba todo: le faltaba la capacidad de ver más allá de sí mismo, de percibir al otro, de dejarse tocar por la realidad que llamaba a su puerta. Su riqueza se había convertido en una prisión invisible, con barrotes hechos de costumbre, indiferencia y autorreferencialidad.
La ceguera y la sordera del confort
La zona de confort es uno de los conceptos más peligrosos de la modernidad. Nos ilusiona que el bienestar es un derecho a proteger más que un don a compartir. Nos convence de que preservar nuestro equilibrio es más importante que abrirnos al grito de los demás. Nos susurra que ya hemos hecho suficiente, que podemos finalmente relajarnos, que los otros problemas no nos conciernen directamente.
La ceguera del rico no era física sino espiritual. Veía su propio palacio, sus propias vestimentas, su propia mesa puesta. Pero no veía a Lázaro. No porque Lázaro estuviera escondido, sino porque el rico había desarrollado esa particular forma de ceguera que filtra la realidad, dejando pasar solo lo que confirma su propia visión del mundo.
Y también había sordera. El texto nos revela este segundo defecto cuando el hombre, desde el más allá, suplica a Abraham que envíe a alguien de entre los muertos para que sus hermanos escuchen. ¡Pero era él quien no había escuchado! Era sordo al grito silencioso de la pobreza, a ese sufrimiento que no grita pero subsiste, que no molesta pero existe, que no reclama pero espera.
La escucha interior como condición indispensable de la escucha exterior
¿Cómo se supera esta doble parálisis de la ceguera y la sordera? La respuesta no está en un simple esfuerzo de voluntad o en un programa de actividades sociales. La respuesta está en una conversión más profunda: no podemos ver a Cristo en el pobre si no contemplamos a Cristo dentro de nosotros. No podemos escuchar el grito de los vulnerables si no estamos sintonizados con la voz de Dios en nuestro corazón.
Los grandes testigos de la caridad –desde Don Bosco hasta la Madre Teresa de Calcuta– no partieron de un análisis sociológico de la pobreza, sino de una experiencia mística del amor de Dios. Su capacidad de ver, escuchar y responder al exterior nacía de una vida interior intensa, de una contemplación que no era huida del mundo sino preparación para el encuentro con el mundo.
Esta es la paradoja: cuanto más se desciende a la profundidad del propio corazón para reconocer allí el amor de Dios, más se adquiere la capacidad de salir de sí mismo para encontrarse con el otro. La vida espiritual no es un repliegue narcisista, sino el entrenamiento necesario para desarrollar esa sensibilidad que nos permite percibir a Cristo dondequiera que se manifieste.
La misión como compartir la riqueza
Cada persona es una misión. Esta afirmación no significa que todos debamos convertirnos en activistas frenéticos o embarcarnos en proyectos grandiosos. Significa más bien que la riqueza que hemos recibido –material, cultural, espiritual, existencial– no es nuestra propiedad exclusiva sino un don destinado a la circulación.
Quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, se deja atraer y atrae a su vez. El amor es dinámico por naturaleza: no puede ser acumulado, conservado, blindado en una zona de confort. O lo compartimos, o lo perdemos. O lo hacemos circular, o se corrompe.
El desafío, por lo tanto, no es renunciar a la riqueza existencial, sino poseerla de una manera diferente: no como propietarios celosos sino como administradores generosos, no como destinatarios finales sino como canales de transmisión, no como punto de llegada sino como punto de partida para nuevos caminos de compartir.
Minoría creativa y signos de esperanza
En un mundo marcado por crecientes desigualdades e indiferencias estructurales, quien elige no volverse ciego y sordo se convierte necesariamente en una minoría. Pero esta es una minoría creativa, capaz de encender luces de esperanza, aunque pequeñas, pero ciertamente contagiosas.
La esperanza no es optimismo ingenuo ni resignación pasiva. La esperanza es una persona: Cristo, que continúa interpelándonos a través de cada Lázaro que yace a la puerta de nuestra existencia. Reconocerlo allí, en el rostro desfigurado del pobre, en el grito silencioso del excluido, en el sufrimiento ignorado del vulnerable, es la única manera de no convertirnos en esclavos de nuestra riqueza, de no terminar consumidos por nuestro propio bienestar.
La parábola nos deja con una urgencia: hoy, ahora, antes de que sea demasiado tarde, abrir los ojos y los oídos a la realidad que nos rodea. Porque mañana, del otro lado, de nada servirá lamentar no haber visto y escuchado.