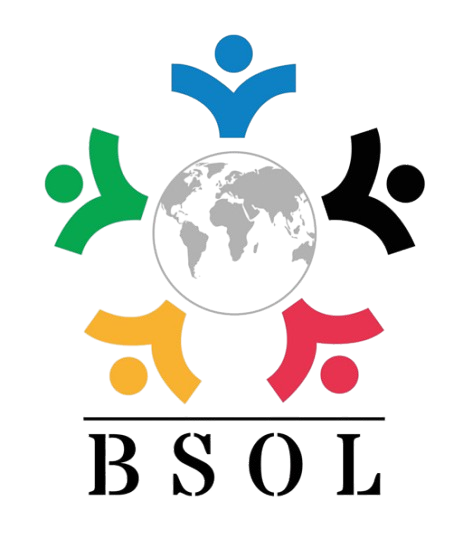Tiempo de lectura: 5 min.
«La comida en la casa del fariseo» (The Meal in the House of the Pharisee), James Jacques Joseph Tissot (n. Nantes, Francia, 1836–1902), 1886-1894, acuarela, Museo de Brooklyn de Nueva York
Este pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 11, 37-41, nos cuenta cómo Jesús, de camino a Jerusalén, acepta la invitación a almorzar con un fariseo. Tenemos un diálogo que representa un momento de confrontación entre dos visiones de la religiosidad: la formal, centrada en las prescripciones rituales, y la del corazón, propuesta por Jesús.
Ante la pregunta que se le hace a Jesús sobre por qué no sigue los gestos rituales de la tradición, se invita al fariseo a ir más allá de las acciones externas, a verificar si lo exterior corresponde verdaderamente con lo que lleva en el corazón.
Jesús acepta la invitación sin condiciones
Como el fariseo, también nosotros podemos invitar a Jesús a nuestra mesa. Su respuesta es asombrosa: Jesús acepta, siempre, sin poner condiciones. No exige que nuestra casa esté en orden, no pide garantías sobre nuestra coherencia. «Él fue y se sentó a la mesa»; con esta sencillez que desarma, Jesús entra en la vida del fariseo, sabiendo ya lo que encontrará, conociendo las contradicciones, las sombras, la doblez.
Este es el primer mensaje liberador: Jesús no espera a que estemos bien para venir a nosotros; viene para ayudarnos a ponernos bien. No debemos ocultar quiénes somos realmente para ser dignos de su presencia. Al contrario, es precisamente nuestra imperfección la que nos hace necesitar su encuentro.
Una presencia que trae claridad
Pero atención: si Jesús acepta sin condiciones, su presencia nunca es neutra o inofensiva. Jesús entra y trae luz. El fariseo quizás esperaba un invitado complaciente, alguien a quien exhibir, a quien mostrar a sus conocidos: «Miren, también Jesús viene a mi casa». En cambio, se encuentra expuesto sin ser humillado ni avergonzado. La presencia de Jesús ilumina las contradicciones, saca a la luz lo que preferiríamos mantener oculto.
No es una agresión, es más bien como cuando encendemos la luz en una habitación: la luz no crea el polvo que hay, sino que lo hace visible. Así es Jesús: no inventa nuestros defectos, sino que con delicadeza y gradualmente nos ayuda a verlos por lo que son. En pocas palabras, su presencia es una invitación a poner claridad en nuestra vida: a mirar con honestidad dónde somos auténticos y dónde, en cambio, vivimos de máscaras, dónde hay coherencia y dónde hay una división entre lo que aparentamos y lo que somos.
Más allá de las apariencias: la llamada a la coherencia personal
«Ustedes, los fariseos, limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro están llenos de avaricia y de maldad». Jesús no condena las prácticas externas en sí —las abluciones, las oraciones públicas, la observancia—, sino que arroja luz sobre esa sutil y terrible división entre el exterior y el interior, la doblez de quien cuida la imagen mientras descuida el corazón.
Es una tentación que atraviesa todos los tiempos. ¡Cuánta energía gastamos en construir una imagen aceptable! En las redes sociales, en la vida profesional, incluso en las relaciones más íntimas: filtramos, seleccionamos, mostramos solo lo que nos favorece. En cambio, Jesús llama a una coherencia a un nivel muy personal, incluso antes que público. No se trata de lo que ven los demás, sino de quiénes somos realmente cuando nadie nos mira. Es ahí, en la intimidad del corazón, donde se juega nuestra autenticidad.
Una visión sin zonas de sombra
«¡Insensatos! El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro?». Hay aquí una profunda intuición humana y espiritual: el ser humano es uno. No estamos divididos en compartimentos estancos: la dimensión pública y la privada, el cuerpo y el espíritu, lo exterior y lo interior. No podemos mantener zonas de sombra, áreas de la vida sustraídas a la luz, pensando que no contaminan el resto.
La invitación de Jesús es a una visión sin zonas de sombra: una vida en la que no haya rincones ocultos donde cultivemos vicios, egoísmos, doblez. Una transparencia interior donde todo es llevado a la luz de la conciencia y de la gracia. Esto no significa perfección inmediata, sino honestidad radical: reconocer nuestras fragilidades, llamarlas por su nombre, no justificarlas ni esconderlas. Es el primer paso hacia la sanación.
La limosna como don de sí mismo
«Den más bien en limosna lo que tienen dentro, y así todo será puro para ustedes». Aquí reside la culminación del mensaje de Jesús. La verdadera purificación no proviene de rituales externos, sino del don de lo que hay dentro. La coherencia tiene la capacidad de ser portadora de bondad. La palabra «limosna» en griego tiene sus raíces en la palabra «misericordia», compasión. No es solo cuestión de dar dinero, sino de darnos a nosotros mismos: nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra presencia, nuestra vulnerabilidad.
Cuando vivimos esta unidad interior, cuando ya no hay división entre quiénes somos y quiénes aparentamos ser, entonces de esta unidad emana la verdadera limosna, la auténtica misericordia: un don genuino, no calculado, no instrumental. No damos para parecer generosos, sino porque la generosidad se ha convertido en lo que somos.
La sed de los jóvenes por adultos auténticos y coherentes
Este mensaje tiene una resonancia particular hoy, especialmente para las nuevas generaciones. Los jóvenes viven inmersos en una cultura donde todo tiene un precio, todo se calcula en términos de rendimiento y utilidad; las identidades están fragmentadas entre mil perfiles, máscaras, roles sociales; las relaciones son mediadas, filtradas, a menudo anónimas o superficiales.
En este contexto, los jóvenes tienen una sed desesperada de adultos auténticos: personas que viven lo que dicen, que no tienen una cara para el público y otra para lo privado, que no mienten por conveniencia.
Nunca hay que olvidar que los jóvenes no buscan adultos perfectos; a esos los rechazan por falsos. Buscan adultos verdaderos: capaces de reconocer sus propias fragilidades, de ser coherentes en las pequeñas cosas cotidianas, de mantener la palabra dada, de tener una vida interior que se note. El mayor servicio que podemos prestar a las nuevas generaciones no es darles consejos morales o reglas de comportamiento, sino testimoniar una vida auténtica.
La invitación permanente
El fariseo invitó a Jesús una vez. Pero el texto nos revela que Jesús siempre está disponible para ser invitado, hoy como hace dos mil años.
La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿estamos dispuestos a acogerlo sabiendo que su presencia nos pondrá frente a la verdad de nosotros mismos? ¿Estamos listos para dejar que ilumine nuestras zonas de sombra? Y luego: después de acoger esta luz, ¿estamos dispuestos a vivir en la autenticidad, renunciando a las máscaras, dando a los demás no lo que nos sobra, sino «lo que hay dentro»?
En un mundo sediento de verdad, ser personas auténticas no es un lujo espiritual: es el primer acto de caridad que podemos realizar. Especialmente hacia quienes, como los jóvenes, tienen derecho a ver que es posible vivir sin dobleces, que la integridad no es una utopía, que la coherencia entre el interior y el exterior es el camino hacia la verdadera libertad.