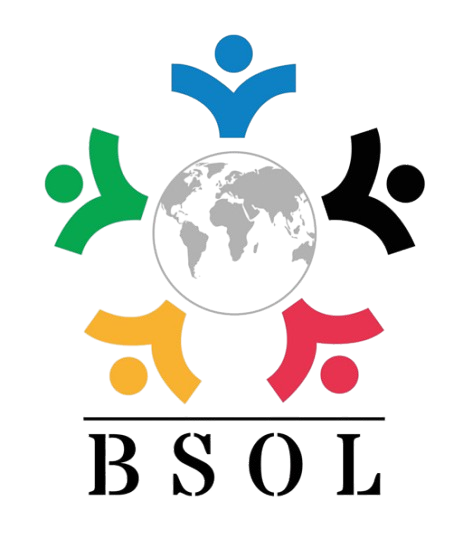Tiempo de lectura: 1 min.
Un hombre que llevaba veinte años sin entrar en una iglesia se acercó vacilante a un confesionario. Se arrodilló y, tras un momento de vacilación, dijo entre lágrimas: “Tengo sangre en las manos. Fue durante la retirada de Rusia. Cada día moría alguien de los míos. El hambre era terrible. Nos dijeron que nunca entráramos en una izbá (casa de madera en los pueblos rurales de Rusia) sin un fusil en la mano, listos para disparar a la primera señal… Donde yo había entrado, había un anciano y una niña rubia de ojos tristes: “¡Pan! Dame pan”. La chica se agachó. Pensé que estaba tomando un arma, una bomba. Disparé con decisión. Cayó al suelo.
Cuando me acerqué, vi que la chica agarraba un trozo de pan en la mano. Había matado a una niña de 14 años, una chica inocente que quería ofrecerme pan. Empecé a beber para olvidar: pero ¿cómo?
¿Puede perdonarme Dios?”.
Quien va por ahí con un fusil cargado acabará disparando. Si la única herramienta que tienes es un martillo, acabas viendo a todos los demás como clavos. Y te pasas el día martilleando.