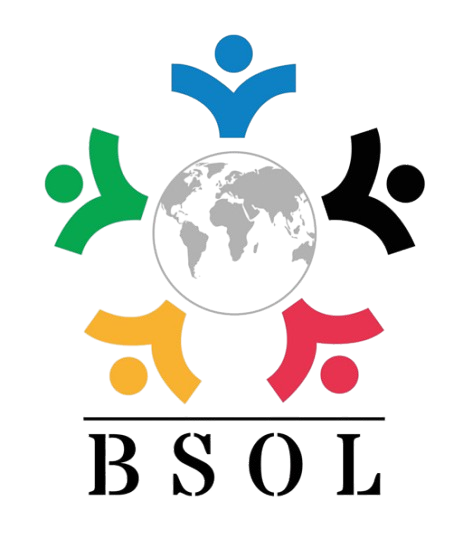Tiempo de lectura: 4 min.
He aquí el sueño que decidió a don Bosco a iniciar el apostolado misionero en la Patagonia.
Lo contó por vez primera a Pío IX en el mes de marzo de 1876. Después repitió el relato del mismo a algunos salesianos en privado. Al primero a quien hizo esta confidencia fue a don Francisco Bodrato, el 30 de julio del mismo año. Aquella misma noche se lo contó él a don Julio Barberis, en Lanzo, a donde había ido a pasar unos días de vacaciones con un grupo de clérigos novicios.
Tres días después, se dirigió a Turín don Julio Barberis y, encontrándose ((54)) en la biblioteca conversando con el Santo, escuchó de sus labios el mismo relato. Don Julio no dijo nada por la satisfacción de oírlo directamente de sus labios y porque, además, el Siervo de Dios cada vez solía añadir algún detalle nuevo.
También don Juan Bautista Lemoyne lo oyó de labios del mismo don Bosco y, tanto Barberis como Lemoyne, lo consignaron por escrito. Don Bosco, declaraba Lemoyne, les dijo que eran los primeros a quienes había expuesto detalladamente esta especie de visión, que aquí ofrecemos repitiendo casi las mismas palabras del Siervo de Dios.
Me pareció encontrarme en una región salvaje y por completo desconocida. Era una inmensa llanura completamente inculta, en la que no se descubrían montes ni colinas. En sus lejanísimos confines se perfilaban escabrosas montañas. Vi en ella una turba de hombres que la recorrían. Estaban casi desnudos, eran de altura y estatura extraordinarias, de aspecto feroz, cabellos largos e hirsutos, color bronceado y negruzco e iban vestidos con amplios mantos de pieles de animales que les caían por las espaldas. Usaban como armas una especie de lanza larga y la honda (el lazo).
Estas turbas de hombres, esparcidos por acá y acullá, ofrecían a los ojos del espectador escenas diversas; unos corrían detrás de las fieras para darles caza; otros llevaban clavados en las puntas de sus lanzas trozos de carne ensangrentada. Por una parte, unos luchaban entre sí, otros peleaban con soldados vestidos a la europea, y quedaba el terreno cubierto de cadáveres. Yo temblaba al contemplar semejante espectáculo, y he aquí que aparecieron en los límites de la llanura numerosos personajes, en los cuales reconocía, por sus ropas y su manera de obrar, a los misioneros de varias Órdenes. Estos se aproximaban para predicar a aquellos bárbaros la religión de Jesucristo. Los observé atentamente, mas no reconocí a ninguno. Se mezclaron con los salvajes, pero ellos, apenas los veían, se les echaban encima con furor diabólico y alegría infernal, los mataban y con saña feroz los descuartizaban, los cortaban a pedazos y colocaban trozos de sus carnes en la punta de sus largas picas. Luego se repetían las luchas entre ellos y con los pueblos vecinos.
Después de observar las horribles matanzas, me dije:
– ¿Cómo convertir a esta gente tan salvaje? Vi entretanto en lontananza un grupo de otros misioneros que se acercaban a los salvajes con rostro alegre, precedidos de un pelotón de muchachos. Yo temblaba pensando: -Vienen para hacerse matar. Y me acerqué a ellos; eran clérigos y sacerdotes. Los miré atentamente y vi que eran nuestros salesianos. Los primeros me eran conocidos y, si bien no pude conocer personalmente a otros muchos que les seguían, me di cuenta de que eran también misioneros salesianos, precisamente de los nuestros.
-Pero ¿cómo es esto?, exclamé. Estaba decidido a no dejarlos avanzar y me dispuse a detenerlos. Esperaba que de un momento a otro corrieran la misma suerte que los anteriores. Quise hacerles volver atrás, cuando noté que su aparición había provocado la alegría en aquellas turbas de bárbaros, los cuales bajaron las armas, cambiaron su ferocidad y recibieron a nuestros misioneros con las mayores muestras de cortesía. Maravillado de ello, me decía a mí mismo:
– ¡Ya veremos cómo termina esto! Y vi que nuestros misioneros avanzaban hacia las hordas de salvajes; les hablaban, y ellos escuchaban atentamente su voz; les enseñaban, y aprendían prontamente; les amonestaban, y ellos aceptaban y ponían en práctica sus avisos.
Seguí observando y me di cuenta de que los misioneros rezaban el santo Rosario, mientras los salvajes corrían por todas partes, les abrían paso y contestaban con gusto a aquella plegaria.
Los Salesianos se colocaron en el centro de la muchedumbre, que les rodeó, y se arrodillaron. Los salvajes echaron las armas a los pies de los misioneros y también se arrodillaron. Y he aquí que uno de los salesianos entonó el: Load a María; y aquellas turbas, todos a una voz, continuaron el canto tan al unísono y en tono tal, que yo, casi espantado, me desperté.
Tuve este sueño hace cuatro o cinco años, me causó mucha impresión, y quedé convencido de que se trababa de un aviso del cielo. Con todo, no comprendí su particular significado. Vi claramente que se trataba de misiones extranjeras, en las que ya hacía tiempo había pensado con gran ilusión.
El sueño, pues, tuvo lugar hacia el 1872. Al principio, don Bosco creyó que se trataba de los pueblos de Etiopía, después pensó en los alrededores de Hong-Kong y en los habitantes de Australia y de las Indias; sólo en el 1874, cuando recibió, como veremos, las más apremiantes invitaciones para enviar a los salesianos a Argentina, comprendió claramente que los salvajes que había visto en el sueño eran los indígenas de la inmensa región, entonces casi desconocida de la Patagonia
(MB IT X, 53-55 / MB ES 59-60)