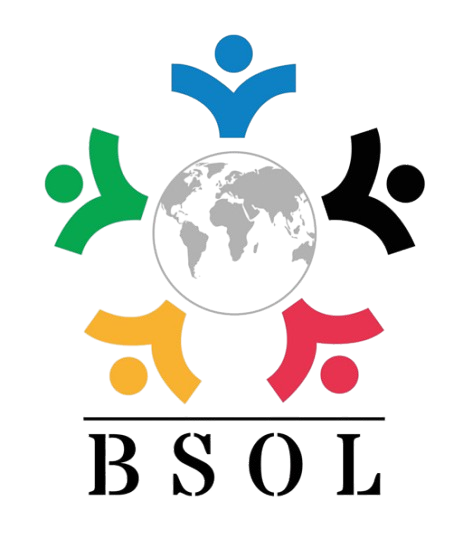Tiempo de lectura: 10 min.
Era un día de fiesta del mes de marzo de 1854. Don Bosco reunió, después de la función de vísperas, a todos los alumnos internos en un local situado detrás de la sacristía y les anunció que iba a contarles un sueño. Estaban presentes entre otros los muchachos Cagliero, Turchi, Anfossi y los clérigos Reviglio y Buzzetti, de cuyos labios oímos nuestra narración. Todos estaban persuadidos de que don Bosco ocultaba las comunicaciones que recibía del cielo, bajo el nombre de sueño. El sueño fue el siguiente:
— Me encontraba yo en medio de vosotros en el patio y me alegraba en mi corazón al contemplaros tan vivarachos, alegres y contentos. Quiénes saltaban, quiénes gritaban, otros corrían. De pronto vi que uno de vosotros salió por una puerta de la casa y comenzó a pasear entre los compañeros con una especie de chistera o turbante en la cabeza. Era el tal turbante transparente, estaba iluminado por dentro y ostentaba en el centro una hermosa luna en la que aparecía grabado el número 22. Yo, admirado, procuré inmediatamente acercarme al joven en cuestión para decirle que dejase aquel disfraz carnavalesco; pero he aquí que, entre tanto, el ambiente empezó a oscurecerse y, como a toque de campana, el patio quedó desierto, yendo todos los jóvenes a reunirse en filas debajo de los pórticos. Todos reflejaban en sus rostros un gran temor y diez o doce tenían la cara cubierta de mortal palidez. Yo pasé por delante de todos para examinarlos y entre ellos descubrí al que llevaba la luna sobre la cabeza, el cual estaba más pálido que los demás; de sus hombros pendía un manto fúnebre. Me dirigí a él para preguntarle el significado de todo aquello, cuando una mano me detuvo y vi a un desconocido de aspecto grave y noble continente, que me dijo:
— Antes de acercarte a él, escúchame; todavía tiene veintidós lunas de tiempo; antes de que hayan pasado, este joven morirá. No le pierdas de vista y prepáralo.
Yo quise pedir a aquel personaje alguna otra explicación sobre lo que me acababa de decir y sobre su repentina aparición, pero no logré verle más. El joven en cuestión, mis queridos hijos, me es conocido y está en medio de vosotros.
Un vivo terror se apoderó de los oyentes, tanto más que era la primera vez que don Bosco anunciaba en público y con cierta solemnidad la muerte de uno de los de casa. El buen padre no pudo por menos de notarlo y prosiguió:
— Yo conozco al de las lunas, está en medio de vosotros. Pero no quiero que os asustéis. Como os he dicho, se trata de un sueño y sabéis que no siempre se debe prestar fe a los sueños. De todas maneras, sea como fuere, lo cierto es que debemos estar siempre preparados, como nos lo recomienda el Divino Salvador en el Evangelio y no cometer pecados; entonces la muerte no nos causará espanto. Sed todos buenos, no ofendáis al Señor, y yo entre tanto no perderé de vista al del número 22, el de las veintidós lunas o veintidós meses, que eso quiere decir; y espero que tendrá una buena muerte.
Esta noticia, si bien asustó mucho al principio a los muchachos, hizo inmediatamente un grandísimo bien entre ellos, pues todos procuraban mantenerse en gracia de Dios, con el pensamiento de la muerte, mientras contaban las lunas que se iban sucediendo.
Don Bosco, de vez en cuando, les preguntaba:
— ¿Cuántas lunas faltan aún?
Y lo muchachos respondían:
— Veinte, dieciocho, quince, etc.
A veces, algunos que no perdían una sola de sus palabras, se le acercaban para decirle el número de lunas que habían pasado, e intentaban hacer pronósticos, adivinar…, pero don Bosco guardaba silencio.
El joven Piano, que había entrado en el Oratorio en el mes de noviembre (1854), oyó hablar de la luna novena, y por los superiores y compañeros vino a saber la predicción de don Bosco. Y también, como los demás, empezó a prestar atención a los acontecimientos.
Finalizó el año de 1854; pasaron algunos meses del 1855 y llegó el mes de octubre, esto es, el correspondiente a la luna vigésima. Clagliero, ya clérigo, había sido encargado de vigilar tres habitaciones situadas en la antigua casa Pinardi, que servían de dormitorio a algunos muchachos. Había entre ellos un tal Segundo Gurgo, natural de Pettinengo, en la región de Biella, que contaba unos diecisiete años, bien desarrollado y robusto, prototipo del joven lleno de salud, que ofrecía garantías por su aspecto de poder vivir larga vida y alcanzar una extrema vejez.
Su padre lo había recomendado a don Bosco para que lo aceptase como interno. Era un pianista excelente y un buen organista; estudiaba música de la mañana a la noche y ganaba sus buenos dineros dando clases en Turín.
Don Bosco, a lo largo del año, había pedido de vez en cuando al clérigo Cagliero informes sobre la conducta de sus asistidos con particular interés. En el mes de octubre lo llamó y le dijo:
— ¿Dónde duermes?
— En la última habitación, y desde ella asisto a las otras dos, replicó Cagliero.
— Y ¿no sería mejor que trasladases tu cama a la habitación del centro?
— Como usted quiera; pero le hago saber que las otras dos habitaciones no tienen humedad, mientras que una de las paredes de la segunda corresponde al muro del campanario de la iglesia recientemente construido. Por tanto, hay en ella un poco de humedad: se acerca el invierno y podría acarrearme alguna enfermedad. Por otra parte, desde donde estoy instalado ahora, puedo asistir muy bien a todos los jóvenes de mi dormitorio.
— En cuanto a asistirlos, sé que lo puedes hacer bien, pero creo que es mejor que te traslades a la habitación del centro.
Cagliero obedeció, pero después de algún tiempo pidió permiso a don Bosco para llevar su cama de nuevo a la habitación anterior.
Don Bosco no se lo consintió.
— Continúa, le dijo, donde estás y duerme tranquilo, porque tu salud no se resentirá lo más mínimo.
El clérigo Cagliero se tranquilizó, y algunos días después fue llamado por don Bosco.
— ¿Cuántos sois en tu nueva habitación?
— Tres, respondió; Garovaglia, el joven Segundo Gurgo y yo, más el piano que hace el número cuatro.
— Bien, dijo don Bosco, muy bien. Sois tres pianistas y Gurgo os podrá dar lecciones de música. Tú procura no perderlo de vista.
Y no añadió nada más. El clérigo, acuciado por la curiosidad y sospechando algo, comenzó a hacerle preguntas, pero don Bosco le interrumpió diciendo:
— El porqué de todo esto lo sabrás a su tiempo.
El secreto no era otro, sino que en aquella habitación estaba el joven de las veintidós lunas.
A principios de diciembre no había ningún enfermo en el Oratorio y don Bosco, subiendo a su tribuna después de las oraciones de la noche, anunció que uno de los jóvenes presentes moriría antes de la fiesta de Navidad.
Ante esta nueva predicción y el próximo cumplimiento de las veintidós lunas, reinaba en la casa gran preocupación; los muchachos recordaban frecuentemente las palabras de don Bosco y temían la realización de lo anunciado.
Don Bosco, por aquellos días, llamó nuevamente al clérigo Cagliero preguntándole si Gurgo se portaba bien y si, después de dar las clases de música en la ciudad, regresaba a casa temprano. Cagliero le respondió que todo procedía normalmente, no habiendo novedad alguna entre sus compañeros.
— Muy bien, añadió el siervo de Dios, estoy contento; procura que todos observen buena conducta y avísame si sucediese cualquier inconveniente.
Y, dicho esto, no añadió más.
Mas he aquí que, hacia la mitad de diciembre, Gurgo se sintió asaltado por un cólico violento y tan pernicioso que, habiendo sido llamado el médico con toda urgencia, por consejo de éste, se le administraron al paciente los últimos sacramentos. Ocho días duró la penosa enfermedad y Gurgo fue mejorando, gracias a los cuidados del doctor Debernardi, de forma que pronto pudo levantarse del lecho convaleciente. El mal había sido conjurado y el médico aseguraba que el joven se había librado de la muerte. Entre tanto, se había avisado al padre del muchacho, pues no habiendo muerto hasta entonces nadie en el Oratorio, don Bosco quería librar a sus alumnos de tan desagradable espectáculo. La novena de Navidad había comenzado y Gurgo, casi curado, pensaba ir a su pueblo natal para pasar las pascuas con sus parientes. A pesar de ello, cuando se daban buenas noticias a don Bosco sobre este joven, parecía que el buen padre se resistía a creerlas.
Se personó en el Oratorio el señor Gurgo; al encontrar a su hijo en tan buen estado de salud, obtenido el permiso correspondiente, fue a reservar los asientos en la diligencia para marchar con él al día siguiente a Novara, y de allí a Pettinengo, donde se repondría del todo, disfrutando de los aires nativos.
Era el domingo 23 de diciembre; Gurgo manifestó aquella tarde deseos de comer un poco de carne, alimento que le había sido prohibido por el médico. El padre, por complacerlo, fue a comprarla y la hizo cocer en una cacerolita. El joven bebió el caldo y comió la carne, que ciertamente debía estar medio cruda, en cantidad un poco excesiva. El padre se marchó y en la habitación quedaron Cagliero y el enfermo. Mas he aquí que, a cierta hora de la noche, el paciente comenzó a quejarse de fuertes dolores de vientre. El cólico se le había repetido de un modo más alarmante. Gurgo llamó por su nombre al asistente:
— ¡Cagliero, Cagliero! ¡Ya terminé de darte las clases de piano!
— Ten paciencia, ¡ánimo!, respondió Cagliero.
— Ya no iré más a casa. Ruega por mí, no sabes lo mal que me siento. Pide por mí a la Santísima Virgen.
— Sí, lo haré; invócala tú también.
Seguidamente Cagliero comenzó a rezar por el enfermo, pero, vencido por el sueño, se quedó dormido. Mas he aquí que, de pronto, el enfermero lo sacude e, indicándole a Gurgo, corre a llamar inmediatamente a don Víctor Alasonatti, que dormía en la habitación contigua.
Llegó éste, y al cabo de unos instantes Gurgo expiraba.
La desolación en la casa fue general. Cagliero se encontró por la mañana a don Bosco, que bajaba las escaleras para ir a celebrar; el buen padre estaba hondamente apenado, porque ya le habían comunicado la dolorosa noticia. En el Oratorio se comentó mucho esta muerte. Era la luna vigésima segunda aún no cumplida; y Gurgo, al morir el día 24 de diciembre antes de la aurora, había hecho que se cumpliese la segunda predicción de don Bosco, a saber, que no habría asistido a la fiesta de Navidad.
Después de la comida, jóvenes y clérigos rodearon silenciosos a don Bosco. De pronto el clérigo Juan Turchi le preguntó si Gurgo era el de las lunas.
— Sí, respondió don Bosco: él era; el mismo que vi en el sueño.
Seguidamente añadió:
— Os daríais cuenta de que yo, hace tiempo, lo puse a dormir en una habitación especial, recomendando a uno de mis mejores asistentes que llevase su cama a la misma habitación para que lo tuviese bajo su vigilancia. El asistente fue el clérigo Juan Cagliero.
Y volviéndose al aludido, le dijo:
— Otra vez no hagas tantas observaciones a lo que te diga don Bosco. ¿Comprendes ahora por qué yo no quería que abandonases la habitación en la que estaba aquel pobrecito? Tú me lo pediste insistentemente, pero yo no te lo concedía porque quería que Gurgo tuviese junto a sí a alguien que velase por él. Si él viviese todavía, podría dar testimonio de las muchas veces que le hablé, como quien no quiere la cosa, de la muerte, y de los cuidados que le prodigué, para prepararlo a un feliz tránsito.
«Entonces, escribe monseñor Cagliero, comprendí el motivo de las especiales recomendaciones que me hizo don Bosco y aprendí a conocer y apreciar mejor la importancia de sus palabras y de sus paternales avisos».
La noche anterior a la fiesta de Navidad, narra Pedro Enría, aún recuerdo que don Bosco subió a la tribuna mirando a su alrededor como si buscase a alguien. Y dijo:
— Es el primer joven que muere en el Oratorio. Ha hecho las cosas bien y esperamos que esté ya en el Paraíso. Os recomiendo a todos que estéis siempre preparados…
Y no pudo proseguir porque su corazón estaba muy dolorido. La muerte le había arrebatado un hijo».
(MB IT V, 377-383 / MB ES V, 272-277)