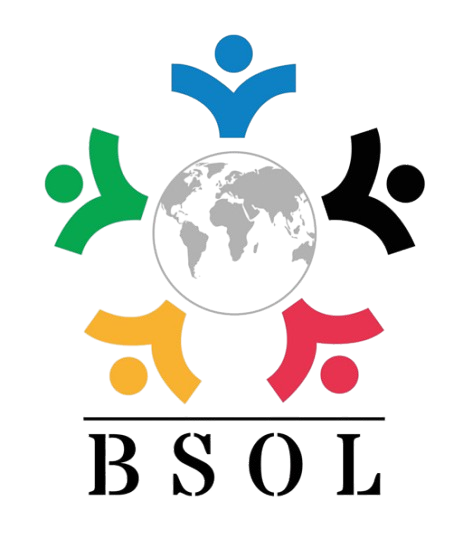Tiempo de lectura: 58 min.
En el corazón de los Pirineos franceses, en Lourdes, el 11 de febrero de 1858 se abre una de las páginas más luminosas de la piedad mariana contemporánea. Una muchacha pobre y sencilla, Bernardette Soubirous, es protagonista de un evento que trasciende toda previsión humana: la aparición de la Virgen María, que se revela con las palabras «Yo soy la Inmaculada Concepción». La narración que sigue, basada en la historia del señor Henri Lasserre, recorre las apariciones, los milagros y los acontecimientos que siguieron, entre el entusiasmo popular, la oposición gubernamental y la prudencia eclesiástica. Lourdes se convierte así en signo vivo de la misericordia de Dios, testimonio de la verdad de la fe y un apremiante llamado a la penitencia, en un tiempo marcado por el escepticismo y la hostilidad hacia lo sobrenatural.
I. Las apariciones
II. Bernardina
III. El gobierno
IV. El pueblo
V. La iglesia
VI. Los milagros
VII. Los adversarios derrotados
Conclusión. Pastoral del Obispo de Tarbes, sobre las apariciones ocurridas en la gruta de Lourdes.
La aparición de Lourdes
Apéndice. Gracias obtenidas por medio de María Auxiliadora
Yo soy la Inmaculada Concepción.
Las glorias de la Santísima Virgen María, siempre queridísimas al corazón de sus devotos, quienes en sus dolores y en sus prosperidades reconocen de ella preciosos dones de consuelo y protección, vienen a resplandecer con nuevos triunfos cuando agrada al Señor manifestar con nuevos portentos el Patrocinio potentísimo que a su Madre Inmaculada ha confiado sobre la Santa Iglesia.
Entonces la misericordia de Dios, mientras afianza la piedad de los devotos de María, y llena sus corazones de dulcísimas consolaciones, conquista muchas almas y multiplica la fe.
A veces se podría decir que al mundo extraviado por impías doctrinas y a los pueblos engañados por enseñanzas perversas, arrastrados a la incredulidad por doctores a menudo poderosos por el apoyo de los gobiernos, el Señor quiere traer nuevos auxilios y manifestar aún más su Providencia con modos sensibles para el triunfo de la fe.
Este pensamiento se nos presenta al meditar sobre las manifestaciones y los prodigios ocurridos en los últimos años en Lourdes. Encontramos en ellos un carácter de evidencia y claridad muy particular, aunque los hechos maravillosos se produjeron en medio y bajo los ojos de todo un pueblo; tuvieron poderosos contrastes, que luego lograron, contra los propósitos de los opositores, disipar toda duda o incertidumbre, y para el triunfo de la verdad.
Se gritaba: ¡fuera lo sobrenatural; disipemos las alucinaciones; desbaratemos los engaños! Pero triunfaba lo sobrenatural, las supuestas alucinaciones se aclaraban como espléndidas verdades, y los engaños aparecían por parte de quienes se obstinaban en negar y contradecir la evidencia.
¡Así que a Lourdes!
Vayamos a admirar el nuevo triunfo de la Santísima Virgen y un esplendidísimo triunfo de la Fe católica.
Este es el propósito de la narración, que emprendemos de forma resumida, de las apariciones y los prodigios de Nuestra Señora de Lourdes, siguiendo la historia publicada extensamente por el señor Henri Lasserre y traducida al italiano.
Deseamos animar a nuestros lectores a leer ese libro, que los dejará plenamente satisfechos. Mientras tanto, nos esforzaremos por dar una noticia precisa de los hechos principales y dar a conocer suficientemente a Nuestra Señora de Lourdes.
I. Las apariciones
La pequeña ciudad de Lourdes, en el departamento de los Altos Pirineos, cuenta con cuatro o cinco mil habitantes; está situada en la desembocadura de los siete valles del Lavedan y en el cruce de los caminos que conducen a las renombradas estaciones termales de Barèges, Saint-Sauveur, Cauterets, Bagnères-de Bigorre, Luchon, Luz, Eaux-Bonnes.
Allí vivía François Soubirous con su esposa y cuatro hijos. La mayor, Bernardina, de 14 años, fue elegida por la Santísima Virgen como su mensajera, y obtuvo el insigne favor de contemplarla varias veces.
El once de febrero del año 1858, Bernardina, llamada en el pueblo Bernardette, mientras estaba con una hermana menor, de nombre María, y con otra muchacha, de nombre Juana Abadie, recogiendo leña seca para el pobre hogar doméstico, vio aparecer de repente ante una gruta, rodeada por el extraordinario esplendor de una luz viva, una hermosísima matrona; y pudo contemplarla durante un cuarto de hora. Luego tuvo el mismo favor otras diecisiete veces.
El aspecto de la sublime persona no tenía nada de incierto o etéreo, o de alguna manera fantástico, sino que mostraba una viva realidad, un cuerpo humano, que el ojo juzgaba palpable como un ser humano, y que solo tenía de particular que mostraba una amable dulzura y se rodeaba de una luz viva.
Esa luz no ofuscaba ni deslumbraba los ojos como la del sol. Al contrario, esa aureola luminosa, resplandeciente como un haz de rayos, atraía las miradas, que parecían sumergirse en ella y deleitarse dulcemente.
De estatura mediana, parecía joven con la gracia de los veinte años. Expiraba candor de inocencia y pureza virginal, ternura y gravedad materna, sabiduría y majestad.
Su belleza escapaba a toda descripción; un óvalo gracioso era la forma de su rostro, sus ojos celestes, suaves de tal manera que enternecían el corazón de quien la miraba. Sus labios y boca expresaban una bondad divina.
Sus vestiduras de un paño desconocido eran blancas como la nieve, y de gran magnificencia. El hábito, largo y con cola, dejaba ver los pies, y sobre cada uno de ellos una rosa del color del oro.
Un cinto cerúleo como el cielo le ceñía la cintura con medio nudo, y colgaba con dos largos cabos hasta los pies. Un amplio velo blanco envuelto en la cabeza cubría los hombros y la parte superior de los brazos, descendiendo hasta la parte inferior del vestido. Ningún adorno similar a joyas, ni diadema alguna. De las manos juntas en actitud de ferviente oración colgaba un Rosario de globos blancos como la leche, sujetos con un hilo amarillo como el oro. Los globos corrían uno tras otro entre sus dedos. Los labios de aquella Reina permanecían inmóviles.
Esta maravillosa aparición miraba a Bernardina; y ella, en su primer asombro, tomó instintivamente su rosario, y teniéndolo entre los dedos, quiso llevar la mano a la frente para hacer la señal de la cruz; pero temblaba tanto que le faltó la fuerza para levantar el brazo, que pronto le cayó impotente sobre las rodillas.
En las apariciones se manifestaron algunas particularidades que conviene narrar.
En la tercera, ocurrida el jueves 18 de febrero, la misteriosa Señora invitó a Bernardina a ir al mismo lugar durante quince días; le prometió hacerla feliz, no en este mundo, sino en el otro; dijo: desear ver con Bernardina a otras personas.
Otra vez la mirada de la celestial Dama pareció volverse por todas partes, luego se detuvo con expresión de dolor sobre Bernardina arrodillada.
—¿Qué tienes? —dijo esta—; ¿qué hay que hacer?
—Rezar por los pecadores —fue la respuesta. La expresión dolorosa se reflejó en Bernardina, extendiendo por su rostro una tristeza inefable; de sus ojos siempre abiertos y fijos en la aparición salieron dos lágrimas, que se detuvieron en sus mejillas. Luego se serenó, y su rostro se iluminó como por un rayo de alegría.
La Virgen maravillosa confió en tres ocasiones tres secretos a Bernardina, que la concernían personalmente, y le prohibió revelarlos a nadie. Le impuso que dijera a los sacerdotes que era su voluntad que en aquel lugar se le erigiera una capilla y se hicieran procesiones. También pronunció la palabra: ¡Penitencia! ¡Penitencia!
Es digno de especial mención que el 25 de marzo, día sagrado de la Anunciación de María Santísima, cuando habían terminado las quince visitas de Bernardina a la gruta, ella volvió a ir, movida por un fortísimo impulso interior; fue entonces cuando la multitud, al darse cuenta de ello, la siguió en gran número.
Bernardina ya había preguntado varias veces a la celestial Matrona su nombre; entonces repitió la pregunta cuatro veces, e insistió aún mientras la aparición parecía desvanecerse y adquirir un aspecto cada vez más sublime. Tenía las manos juntas, el rostro resplandeciente de infinita beatitud. Expiraba humildad en la gloria. Del mismo modo que Bernardina contemplaba a la Matrona, esta sin duda estaba inmersa en la contemplación de la Divinidad.
A la última petición de Bernardina, abrió las manos, dejando caer sobre su brazo derecho el Rosario de globos cándidos y de hilo áureo. Abrió los brazos, los inclinó hacia la tierra, como para mostrar las manos virginales llenas de bendiciones. Luego, alzándolos hacia el cielo, los unió con fervor; y mirando al cielo con semblante de inefable gratitud, profirió estas palabras:
¡Soy la Inmaculada Concepción!
Dicho esto, desapareció.
La pastorcilla entendía por primera vez estas palabras: Inmaculada Concepción. Y no comprendiéndolas, hizo todo lo posible al regresar a Lourdes para recordarlas bien. Luego narró que de camino, mientras se dirigía al párroco, repetía continuamente: Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción, porque quería llevar las palabras de la visión, para que se levantara la capilla.
El hecho más notable, porque tuvo un efecto permanente, se produjo el 25 de febrero, cuando la Virgen impuso a Bernardina beber y lavarse en la fuente, pero a una señal que se le hizo, removió la tierra con la mano haciendo un hueco de la capacidad de un vaso, el cual pronto se llenó de agua, que al principio terrosa y turbia, luego se hizo más límpida y clara, luego creció hasta un chorro tan grueso como el brazo de un niño, y finalmente llegó a expulsar cien mil litros por día.
Esta fuente fue manantial de gracias señaladas y de milagros prodigiosos. Narraremos algunos; pero primero conviene, para completar el relato, mostrar cómo fueron juzgadas las apariciones por el pueblo, por el gobierno, por la Iglesia, y cómo la verdad surgió luminosa, triunfante, a pesar, o más bien gracias a los contrastes opuestos por la incredulidad y por la rigurosa reserva de una sabia prudencia.
II. Bernardina
Cándida, ingenua, modesta, tal como era antes de las apariciones, así se mantuvo Bernardina incluso cuando fue objeto de la admiración pública. Ajena al orgullo pueril, no se jactaba de los favores celestiales. No hablaba de ellos si no se le preguntaba; sí refería a sus padres lo que le sucedía, y al párroco lo que debía manifestarle cuando tenía que llevarle algún mensaje de la celestial Señora.
Pero aun así no se asustaba cuando era llevada, incluso con modos no siempre exentos de severidad y dureza, ahora ante el oficial de policía, ahora ante el procurador imperial; respondía inalterada, tranquila, con el acento de la verdad, que solo la gobernaba. No se perdía cuando, fingiendo haberla malentendido, se reproducían menos exactamente sus dichos; rectificaba siempre coherente y precisa.
Cuando ocurrió la primera aparición, Bernardina había regresado al pueblo hacía solo quince días, habiendo pasado su infancia en las montañas cuidando ovejas. Solo entonces había comenzado a ir al catecismo.
El sacerdote que lo presidía nunca había fijado su atención en ella; la interrogaba sin saber su nombre. Una vez que la llamó, vio levantarse humildemente a una muchacha menuda, vestida pobremente; y no observó en ella más que su sencillez, y también su ignorancia en las cosas de la religión. La pobrecita no dejó, incluso cuando tuvo tanta celebridad, de considerarse como la última de la escuela. Le costaba mucho aprender a leer y escribir. En los recreos se confundía con sus compañeras, y jugaba alegremente con gran gusto. Si alguien preguntaba por la vidente, por la predilecta del Señor, por la favorita de la Virgen, la Hermana que dirigía la escuela la señalaba y solo se observaba a una muchacha sencilla, con ropas pobres, absorta en los juegos infantiles.
A pesar de todo, Bernardina no pudo sustraerse, como es fácil imaginar, a la atención de la multitud, máxime cuando corrió la voz de que regresaría por varios días a la gruta. Era un acudir de todas partes, un aglomerarse por cientos y miles, de tal manera que a veces se contaron hasta veinte mil personas reunidas.
Una vez que Bernardina fue, inesperadamente, a la gruta, apenas se la vio dirigirse hacia allí, se reunieron en poco tiempo al menos diez mil personas. El alcalde, en un informe al prefecto, refirió que, habiendo apostado agentes en los caminos y senderos, reconoció la presencia de 4822 habitantes de Lourdes, 4838 forasteros, en total 9660 personas. Esto precisamente el día en que no se esperaba la venida de Bernardina.
Pero, ¿para qué tanto concurso, si nadie veía lo que se manifestaba solo a Bernardina? Hay que decir que la sola vista de la muchacha en éxtasis era una prueba irresistible de la verdad de la aparición. Hubo quien lo explicó con una comparación muy feliz. Cuando sale el sol, su luz ilumina las cumbres de las montañas, mientras en el valle aún reina la oscuridad. Quien habita en las regiones elevadas, ve el sol, pero quien se encuentra abajo, no lo ve, pero aun así, al ver las altas cimas golpeadas por los rayos del sol, está bien seguro de su presencia. Así precisamente quien miraba a Bernardina transformada, y como iluminada por la aparición, tenía igualmente certeza, adquiría la misma evidencia del hecho prodigioso. Por lo tanto, el reflejo debía ser verdaderamente visible; o el soplo de Dios que conmueve los corazones, debía pasar sobre la multitud. Parecía que una potencia irresistible levantaba a la población a la voz de aquella pastorcilla ignorante.
III. El gobierno
Para aumentar la evidencia y afianzar la verdad, el gobierno contribuyó no poco al oponerse al movimiento popular. Desplegó rigores a veces excesivos, jamás motivados por el más leve desorden. El comisario de policía, el prefecto, el propio ministro, siempre por el bien de la religión, como decían, multiplicaban decretos, multas y castigos. Se llegó a procesar y multar a quienes, para acercarse a la gruta, se introducían en un terreno comunal que había sido prohibido. Luego se quitaron las flores, los cirios, los dones, los ornamentos llevados a la gruta por los devotos. La gruta misma fue cercada con una empalizada, se apostaron gendarmes y soldados; pero aun así se afrontaban las condenas y las multas, se arrojaban las flores por encima del entablado, y la multitud desde lejos se aglomeraba como antes.
Es verdaderamente admirable cómo el comportamiento y las acciones de los funcionarios públicos, empeñados en obstaculizar con todo su poder el desarrollo de los hechos prodigiosos de Lourdes, y sobre todo en reprimir el entusiasmo de las poblaciones y en sofocar la fama que surgía y se propagaba grandiosa, lograron precisamente acumular pruebas que ponían en plena evidencia la lealtad, la sinceridad de Bernardina y su desinterés. Todos estos contrastes solo sirvieron para aumentar la explosión de las manifestaciones de religión y de fe, y para dar mayor alimento a los clamores que redoblaban y propagaban la renombre de los portentosos acontecimientos.
Tan pronto como las apariciones despertaron tan grande conmoción entre las poblaciones y estas se pusieron en movimiento, ya sea por instinto de devoción o por impulso de curiosidad, el liberalismo oficial se sintió de alguna manera comprometido si no se oponía a esa explosión del sentimiento religioso, ya tan fuertemente pronunciado, que aclamaba hechos evidentemente sobrenaturales.
Por ello, el procurador imperial, señor Dufour, el juez de paz, señor Duprat, el alcalde, el sustituto, el comisario de policía se pusieron de acuerdo para esforzarse en poner freno al desorden que a ellos les parecía tan peligroso por la conmoción de las poblaciones, y por lo tanto, para disponer medidas de rigor hacia Bernardina.
Un domingo, pues, al salir la gente de Vísperas, un agente de policía se acercó a Bernardina y, tocándola en el hombro: en nombre de la ley, le dijo, sígame a la comisaría de policía. Este acto en tales circunstancias irritó a los presentes, quienes comenzaron a murmurar y a indignarse; si no fuera porque un sacerdote que entonces salía de la iglesia los atenuó con un consejo más sabio y los exhortó a dejar libre la acción de la autoridad. Bernardina fue conducida ante el comisario de policía, señor Jacomet. Este era un hombre de mucho ingenio, muy astuto y expertísimo en su oficio. Bernardina se encontró muy pronto sola ante él; pero apenas hechas las primeras preguntas entró el señor Estrade, recaudador de contribuciones indirectas, inquilino de la misma casa. Él estaba movido por la curiosidad y venía bien persuadido de que Bernardina sería con toda facilidad sorprendida en falta, de modo que estuvo escuchando diligentemente el coloquio y luego hizo un informe al señor Lasserre, quien lo reprodujo en su historia.
El señor Jacomet comenzó con mucha benevolencia y con expresiones de bondad: Bernardina hizo su relato con su natural sencillez y con el acento de la más pura inocencia y del máximo candor. El comisario, cada vez más afable y un poco empalagoso, se mostraba piadosamente conmovido, y mostraba el mayor interés en las maravillas divinas; multiplicaba las interrogaciones acosando a la muchacha de tal manera que le quitaba tiempo para reflexionar. Y Bernardina respondía sin vacilación, sin turbación. Entonces, al resultar vano todo artificio para cansar a la jovencita y confundirle la mente, se puso sin transición amenazante y terrible, cambió de lenguaje: —mientes, le dijo como poseído por una viva cólera, eres una engañadora, y si no confiesas la verdad, te entregaré a los gendarmes.
La pobre Bernardina quedó tan asombrada por aquel cambio repentino que sintió repulsión, pero contra la expectativa de Jacomet no se turbó; se mantuvo tranquila como si estuviera sostenida por una fuerza interna —Señor, dijo con plácida firmeza, usted puede entregarme a los gendarmes, pero yo no puedo decir otra cosa que lo que he dicho es la verdad— Lo veremos, replicó el comisario sentándose, viendo bien que de nada valdrían las amenazas con aquella jovencita extraordinaria.
Reanudó el interrogatorio, hizo un acta y se la leyó a Bernardina; la cual, ante las inexactitudes introducidas con astucia, observaba rectificando que ella no había dicho así, sino de otra manera —Sin embargo, yo he escrito, mientras hablabas, lo que ibas diciendo— No, replicaba Bernardina, no he hablado así, no es posible porque no es esa la verdad— El comisario siempre tenía que rendirse a las objeciones de la muchacha.
Finalmente, el comisario, volviéndose brusco y amenazante, le dijo: —si sigues yendo a la gruta te haré meter en la cárcel, y no saldrás de aquí si no prometes no volver— He prometido a la aparición, dijo Bernardina, ir. Y luego, cuando llega el momento, me siento impulsada por un impulso interno que me llama. ¡Dios mío! ¡Qué hago! Me voy sola a rezar, no llamo a nadie. Si tanta gente me precede y me sigue no es mi culpa. Dicen que es la Virgen; pero yo no sé quién es.
La conversación duró una hora entera. La multitud esperaba el resultado afuera y comenzaba a agitarse. Luego llamaron violentamente a la puerta y entró el señor Soubirous, padre de Bernardina. Al verlo, el astuto comisario supo discernir fácilmente en él una cierta audacia, pero con una mezcla de temor, y por ello aprovechó para reprocharle severamente su osadía; luego le amonestó sobre el comportamiento de su hija, y le amenazó con castigo si no le ponía fin. Aquí se terminó con esta ventaja para el comisario de haber intimidado a Soubirous y haberlo determinado a contener a su hija.
El señor Estrade, testigo mudo de la escena, no pudo contenerse y mostró su admiración por la franqueza inquebrantable de Bernardina en sus respuestas —¡Obstinación en la mentira! dijo el comisario— ¡Acento de verdad! respondió Estrade— Diga soltura de ingenio. ¡Está curtida en su engaño, es muy astuta! exclamó el comisario— ¡No! ¡Es sincerísima! repitió Estrade.
Después de este coloquio las apariciones no cesaron; al contrario, la multiplicación de los prodigios confirmaba cada vez más a los fieles en su admiración, y disipaba toda duda en la mente de aquellos que titubeaban, se demoraban en rendirse. Muchos personajes notables fueron llevados por la evidencia a testificar la verdad de los hechos sobrenaturales. Así lo hicieron el señor Dufor, insigne abogado, el señor doctor Dozoux, así como el señor Estrade, y también el comandante del presidio, el señor Laffitte, intendente militar retirado.
Otra vez Bernardina fue llamada al tribunal donde se encontró con la apremiante dialéctica del procurador imperial, del sustituto y de los jueces, todos atentos, pero todos impotentes para encontrarla en falta y para relevar variaciones o contradicciones en sus discursos. Tuvo mucho que decir el procurador imperial contra la invasión del fanatismo y de su resolución en el cumplimiento de sus deberes: su celo no sirvió de nada; al contrario, cooperó a acumular pruebas y documentos contrarios a sus miras y a sus intenciones.
Fracasados los intentos de entablar una acción jurídica, y esforzándose cada vez más el gobierno en frustrar el progreso de los acontecimientos que sobre Lourdes atraían ya la atención de toda Francia, e interesándose también el señor Rouland, ministro de instrucción pública y de cultos, el prefecto quiso que se hiciera una investigación sobre el estado mental de Bernardina. La encomendó a dos médicos distinguidos, elegidos entre aquellos que consentían en su modo de pensar; pero ellos no encontraron en ella nada desconcertado o irregular y no supieron decir otra cosa que podría estar alucinada. Con tan vano argumento el prefecto no dudó en decretar el arresto de Bernardina y hacerla encerrar en un hospicio de dementes: expidió la orden al alcalde, señor Lacade, el cual, con el procurador imperial, señor Dufour, se dirigió al párroco y le hizo saber la misión que debía cumplir.
Pero Bernardina se salvó esta vez por la resuelta firmeza del párroco, el cual, protestándose respetuoso a la autoridad, no dudó en declarar con razonado discurso, que con ese modo de actuar se cometía un evidente abuso, y que él se levantaría en defensa del débil oprimido y terminó diciendo: id a decirle al señor Masses (el prefecto), que sus gendarmes me encontrarán en el umbral de la casa de esa pobre familia, y que deberán derribarme y pisotear mi cuerpo antes de torcer un cabello a la muchacha —No se hizo nada más.
IV. El pueblo
El prefecto Masses no se dio por vencido ni por el desvanecido intento de la acción judicial, ni por las imprudentes violencias contra Bernardina, y dedicó sus esfuerzos a hacer cesar el grandioso movimiento del pueblo y a dispersar la afluencia que ya era incesante y muy frecuente a la gruta. Decretó que se retiraran todos los ornamentos, los dones, las ofrendas que la piedad de los fieles acumulaba allí y que la gruta misma fuera cerrada y el acceso prohibido a cualquiera. Ejecutor de esta orden fue el comisario de policía, Jacomet, el cual se empleó con todo su celo y con la mayor actividad. No tuvo poco que hacer, negándole los habitantes de Lourdes toda ayuda y cooperación, hasta el punto de que nadie quiso, ni siquiera por gran recompensa, suministrarle un carro y los instrumentos necesarios: por lo cual tuvo él mismo, con la ayuda de los gendarmes, que quitar uno a uno los objetos y guardarlos en un carro que logró con mucho esfuerzo encontrar. Y cada vez que se volvían a traer dones y objetos de devoción, el comisario volvía a retirarlos y muchas veces los arrojaba al torrente cercano. Fue entonces cuando, por orden del prefecto, el alcalde decretó la prohibición de sacar agua de la fuente y de introducirse en el terreno contiguo, y de colocar a tal efecto una empalizada para cerrar la gruta. El juez de paz procesaba y multaba a los infractores.
No es necesario decir cuánto descontento e irritación despertó aquella brutal intervención del gobierno. Por todas partes surgían protestas y quejas, pero a pesar de ello, en la inmensa afluencia, que antes y después de esto fue continua a la gruta, nunca hubo el más mínimo desorden. Los rigores irritaban gravemente, y sin embargo, gracias también a las incesantes exhortaciones del clero, no ocurrió ningún hecho censurable: nunca gritos sediciosos, ninguna resistencia, al contrario, cánticos, letanías, vivas a la Santísima Virgen. Los mismos soldados traídos para la observancia de las órdenes y prohibiciones, eran testigos de los actos de devoción y muy a menudo participaban en ellos.
Fue ciertamente digno de asombro que en los seis meses en que duraron las apariciones, en el departamento no se cometiera un solo delito y no hubiera una sola condena. Las Asambleas de marzo no tuvieron que juzgar más que una sola causa de época anterior y definida con una absolución.
Este caso admirable, este patente indicio del influjo invisible que se extendía por toda la comarca, este argumento externo, este prodigio moral debía conmover los corazones más duros, los intelectos más reacios.
Tal estado de cosas no podía durar mucho. En efecto, un buen día se dirigieron a Biarritz, al Emperador Napoleón III, monseñor Salmis, arzobispo de Auch, y el señor Rességnier, antiguo diputado, y habiéndole informado de todo, obtuvieron que se expidiera por telégrafo la orden al señor Masses, prefecto de Tarbes, de revocar sus bandos y sus prohibiciones. El prefecto mantuvo oculto el telegrama, escribió al emperador, interpuso al ministro; pero, como Dios quiso, el emperador se mantuvo firme, por lo que el prefecto tuvo que ceder y doblegarse, y tuvo que encargar al alcalde que publicara un decreto por el cual revocaba el anterior.
Los obstáculos, los impedimentos, toda oposición resultaban en otras tantas victorias de lo sobrenatural sobre los obstinados adversarios.
V. La Iglesia
Para confirmar las pruebas y documentar finalmente la verdad, sirvió el comportamiento de la autoridad eclesiástica. Al principio, el párroco prohibió y mantuvo una estricta prohibición a todos los sacerdotes y monjas de ir a la gruta y de mezclarse con el pueblo, para que su presencia no pareciera sancionar de alguna manera los acontecimientos, y no diera, de todos modos, incluso sin quererlo, excitación e impulso a las poblaciones.
El obispo de Tarbes aprobó y confirmó lo dispuesto por el párroco. Con Bernardina, el párroco, señor Peyramale, mantuvo no solo una gran reserva, mostrando no preocuparse en absoluto; sino que la primera vez que ella fue a verlo, la recibió con una frialdad que a algunos les pareció no exenta de dureza, mientras que casi la rechazó. De hecho, cuando Bernardina recibió de la aparición el mandato de ir a manifestar a los sacerdotes su deseo de que se erigiera una capilla, expuso al párroco su misión con toda sencillez, y él, interrumpiéndola, le dijo: —¿qué es este alboroto que andas haciendo con las visiones que pretendes tener y de las cuales nada demuestra la verdad?— Bernardina, sorprendida y confundida por la inusitada severidad y el acento sostenido del párroco, por lo general tan paterno y afable con sus feligreses, sobre todo con los pobres, se quedó al principio desconcertada.
Pero pronto se recuperó, y le contó cándidamente al párroco lo que le había sucedido. De lo cual él se conmovió no poco, pero se contuvo y disimuló los sentimientos que internamente lo agitaban: —¿no sabes, dijo, el nombre de esa Señora? — No lo sé, respondió Bernardina, ella no me dijo quién es— Aquellos que te creen, añadió el párroco, dicen que es la Virgen. Pero ten cuidado, prosiguió con mucha gravedad, si narras lo falso los expones al peligro de no verla nunca en el cielo cuando todos los buenos la vean— No sé si es la Santísima Virgen, continuó Bernardina, pero yo veo la aparición como la veo a usted en este momento. Ella me habla como me habla usted. Yo vengo a decirle de su parte que ella quiere que se le erija una capilla cerca de lauta donde se me muestra.
El párroco hizo repetir a la muchacha las palabras precisas que había oído de la aparición y la despidió.
La conducta del párroco fue aprobada por el obispo de Tarbes, monseñor Laurence, quien confirmó lo que él había dispuesto.
Mientras tanto, el clero se abstuvo de ir a la gruta y se mantuvo ajeno al gran movimiento; las órdenes del obispo eran estrictamente observadas en toda la diócesis.
Las poblaciones, afligidas por los rigores del gobierno, se dirigían ansiosas a las autoridades eclesiásticas, y suspiraban que el obispo se levantara en defensa de su libertad religiosa.
Donde el obispo, inspirándose en los dictados de la prudencia, no juzgaba oportuno interponerse para secundar los deseos de la población, y aunque no podía aprobar los comportamientos y los decretos de las autoridades, consideraba más oportuno demorar. Quiso, por tanto, que el clero se dedicara a inculcar a los fieles la mayor tranquilidad y se indujera a someterse a las órdenes del gobierno y esperar con paciencia el desarrollo natural de los acontecimientos.
De esta manera disponía la Divina Providencia que el gran hecho de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes sufriera, como el cristianismo en sus inicios, las vicisitudes de las contradicciones, de las pruebas y de la persecución.
Sin embargo, no eran solo la población de Lourdes y la de los pueblos cercanos las que se maravillaban del prolongado silencio de la autoridad eclesiástica, sino los muchos forasteros que afluían de las cercanas estaciones termales. Ellos censuraban altamente la acción desplegada por el poder civil y reprobaban el comportamiento del obispo y del clero, mientras que ya muchos otros obispos no disimulaban su opinión sobre la verdad de los hechos de Lourdes.
Así se llegó a julio, cumpliéndose los cinco meses desde la primera aparición de la Santísima Virgen a Bernardina Soubirous. Fue bajo la fecha del 18 de ese mes cuando el obispo de Tarbes publicó un decreto por el cual nombraba una comisión para examinar la verdad de los hechos ocurridos en Lourdes. Esta comisión, después de un largo y maduro examen que duró tres años y medio, y el interrogatorio de muchísimos testigos, hizo su relación. A raíz de esta, el obispo pronunció el 18 de enero de 1862 la verdad de las apariciones de la Santísima Virgen a Bernardina Soubirous, autorizando el culto de Nuestra Señora bajo el título de la Virgen de Lourdes, y para conformarse a la voluntad más de una vez manifestada por ella, decretó la erección de una capilla en el terreno de la gruta, que pasó por adquisición a propiedad del obispo de Tarbes.
VI. Los milagros
La fama de los acontecimientos prodigiosos, que conmovían a los habitantes de Lourdes y de los alrededores, se iba propagando cada vez más, por lo que comenzaron a acudir muchísimos también de países lejanos, y se movía también, la mayoría de las veces por curiosidad, a menudo por instinto de devoción, desde las estaciones termales, personas de alta condición. Así, en breve, se difundió por toda Francia y por Europa la noticia de las apariciones de Lourdes.
Pero lo que acrecentó el gran movimiento fueron los milagros que desde el principio se manifestaron con gran frecuencia. Baste decir que cuando la autoridad eclesiástica instituyó un proceso regular, y se procedió a examinar entre muchísimas unas treinta curaciones milagrosas, como aquellas que manifestaban más de 40, se sintieron los caracteres de hechos sobrenaturales, tanto fue el rigor empleado al excluir todo aquello que admitiera cualquier otra explicación, incluso poco fundada, que debe decirse que no se reconoció la naturaleza milagrosa sino cuando no se podía hacer de otra manera. Se redujeron así a quince los milagros, para los cuales se pronunció afirmativamente un juicio solemne.
Debiendo restringir esta noticia a breves términos, dejamos que quien desee un informe completo, lea, como le exhortamos, la historia de Nuestra Señora de Lourdes del señor Lasserre («Notre dame de Lourdes, par Henri Lasserre», París, Victor Palmé. «Nuestra Señora de Lourdes», versión italiana, Módena, tipografía de la Inmaculada Concepción); y nos contentaremos con referir tres de los milagros allí narrados. Esto bastará para nuestro propósito, que es dar noticia precisa del santuario de Lourdes.
Apenas brotó en lauta la fuente indicada a Bernardina por la celestial Señora, se entendió que aquella agua sería un agua saludable, y en la misma mañana corrió la voz de diversas curaciones prodigiosas. Llegó a oídos de un pobre obrero llamado Luigi Bouriette, el cual desde hacía varios años llevaba una existencia miserable por una desgracia sufrida en la explosión de una mina.
Tenía el rostro desgarrado y el ojo derecho casi aplastado. La vista se le había debilitado tanto y, de hecho, se le perdía cada vez más, que ya no era apto para trabajos que requirieran alguna diligencia. Conocido por todos los habitantes, era empleado por la mayoría de ellos en trabajos rudos. Al oír hablar de la fuente prodigiosa: Ve, le dijo a su hija, y tráeme agua de la gruta; solo la Virgen puede curarme. Viene el agua, se lava el ojo, y lanza un grito, ¡estaba curado!
Al día siguiente o al otro, al encontrarse con el médico que lo atendía desde el día de la desgracia, le dice: Estoy curado —¡Curado usted! responde el médico. Pero ¿qué? Su mal es incurable; me esfuerzo por calmar sus dolores, pero no pretendo devolverle la vista— Pero no me ha curado usted, sino la Virgen de la Gruta— Que Bernardina tenga éxtasis inexplicables es cierto, y lo he verificado con estudio cuidadoso; pero que el agua de la fuente cure instantáneamente los males incurables no es posible.
Persistiendo Bouriette en afirmarse curado, el médico saca de su bolsillo el cuaderno, arranca una hoja, y habiendo escrito algunas palabras, cubrió con la mano el ojo izquierdo de Bouriette, y le dijo: si lees, creeré. Bouriette leyó rápidamente. Mientras tanto, se había reunido gente, y atendía a la singular contienda, por lo que pronto admiró el portento y la confesión del médico.
Otro de los milagros reconocidos por la autoridad eclesiástica, el cual, como se verá, puede decirse que ocurrió bajo los ojos de una ciudad entera, fue la curación prodigiosa de la viuda Maddalena Rizan, mujer muy anciana de la ciudad de Nay.
Ella había sufrido el cólera en 1832, y después había quedado casi completamente paralítica del lado izquierdo del cuerpo; caminaba con gran dificultad, no salía de casa más que dos o tres veces al año en lo más fuerte del verano, más llevada que sostenida por la ayuda ajena para ir a la iglesia cercana; además, sufría continuos vómitos de sangre, y no podía soportar más que escasos alimentos.
Desde hacía dieciséis o dieciocho meses, aquel estado tan infeliz se había agravado aún más, y había llevado a la enferma a postrarse en cama, luego en breve empeoró de tal manera que, perdida toda la fuerza, no podía cambiar de posición sin ayuda. Los dolores de la pobre mujer eran tan intensos, y su coraje tan agotado, que invocaba al Señor o la curación o la muerte, pero el fin de su sufrimiento. Finalmente, al borde de la muerte, había recibido el Óleo Santo y había entrado en una agonía dolorosa; en este punto redobló sus invocaciones a la Virgen, y rogó a una vecina que le consiguiera agua de Lourdes.
Mientras la señora Rizan estaba boqueando, y ya al anochecer se había despedido del vicario y de otro sacerdote, su hija, que la asistía amorosamente, se había puesto a rezar a la Santísima Virgen: la madre la llamó y le dijo que le trajera el agua de Lourdes: pero como la noche estaba avanzada, convinieron en posponer la búsqueda en casa de la vecina que había ido a Lourdes.
Al llegar la mañana, se consiguió el agua, la enferma bebió ávidamente unos sorbos y enseguida exclamó: ¡Esta es agua de salud! Lávame, hija, el rostro, el brazo, todo el cuerpo. La hija, ansiosa, temblorosa, secundó el deseo de la madre. Esta entonces, con voz clara y sonora: —¡Estoy curada, oh, sea bendita María Santísima! Dame mi ropa, quiero levantarme, dame comida, tengo hambre —La hija quiso darle café, vino o leche; pero la madre: —Dame carne y pan, que no he probado en veinticuatro años; —y comió con toda facilidad. Entonces la hija fue a buscar la ropa, que había sido guardada hacía mucho tiempo y no se creía que volvería a usarse; cuando regresó trayendo a la madre con qué vestirse, ¡cuál no fue su asombro al encontrarla levantada de la cama y de rodillas ante la imagen de María, donde poco antes ella misma estaba rezando por la madre!
Eran las siete de la mañana, un domingo, y de la iglesia cercana salían los fieles después de la misa; algunos entraron en casa de la viuda Rizan para saber si no había fallecido durante la noche: pero en cambio la vieron curada, casi resucitada. Enseguida corrió la voz, acudieron a la casa innumerables personas, y durante dos días no cesó la afluencia, queriendo cada uno juzgar con sus propios ojos el prodigio que se decía había ocurrido. El médico Subervielle, que asistía a la viuda Rizan, y que había reconocido la impotencia de la medicina, y declarado ya vana toda esperanza, también vino y sin dudar reconoció el carácter sobrenatural y divino de la curación.
La viuda Rizan se mantuvo desde entonces en buena salud, y en 1869, cuando el señor Lasserre publicó su historia, vivía todavía llena de vigor, como él dice, y con su salud recuperada y con la desaparición de su enfermedad daba testimonio de la potentísima misericordia de la Aparición de la Gruta de Lourdes.
El último día de la quincena prescrita a Bernardina se encontraron reunidas junto a la gruta unas veinte mil personas. La emoción era grandísima, y continuó después de que la aparición había cesado. Duraban los discursos y los razonamientos; durante todo el día era continuo el ir y venir. Hacia las cinco todavía había en la gruta quinientas o seiscientas personas, cuando llegó apresurada una mujer llorando, con el rostro inflamado, toda descompuesta, invocando a la Santa Virgen. Se postró a la entrada de la gruta, luego se arrastró de rodillas hasta la fuente. Entonces desató el delantal, en el que llevaba envuelto a un niño más muerto que vivo. Se santiguó a sí misma y al niño, luego lo sumergió hasta el cuello en el agua helada de la fuente. Ante aquella vista se levantó un grito de terror y de indignación; la multitud se apretó alrededor de la mujer: Estás loca, le decían; estás matando a tu hijo —¡Dejadme! Hago lo que puedo. Dios y la Virgen harán el resto —Otros, observando la inmovilidad del niño, la palidez que lo cubría, la miseria del cuerpecito, dijeron: Está muerto, dejemos en paz a la pobre mujer, está fuera de sí. Mientras tanto, el niño, mantenido durante un buen rato sumergido en el agua, mostraba más que nada la apariencia de un cadáver. La pobre mujer lo recogió en el delantal y se dirigió a casa. El marido al verla: —¡Desgraciada! le dijo, ¡has matado al niño! —No está muerto, replicó la mujer: la Virgen lo curará; y lo volvió a poner en la cuna.
En la gruta el murmullo y el razonamiento no cesaban. Era un exclamar, un interrogar. Se supo que aquella mujer era Croisine Ducouts, esposa de Giovanni Bouhohorts. El niño había nacido mal dispuesto, tenía unos dos años, había estado siempre enfermo, y nunca había caminado; estaba agotado por una continua febrícula rebelde a todos los tratamientos, y ahora se encontraba al borde de la muerte; ya la muerte le cubría el rostro con un tinte lívido, y el cuerpo estaba extremadamente delgado, completamente agotado.
Mientras, pues, en la gruta se razonaba en diferente sentido sobre el hecho de la mujer, y se estaba en medio de una gran conmoción, en la pobre morada reinaba el silencio. Y no era silencio de muerte, ni tampoco silencio de dolor, sino que era silencio de esperanza; porque, apenas acostado en la cuna, el niño se durmió; comenzó a respirar suavemente, luego cada vez más libre y fuerte, y así pasó toda la noche plácidamente. Los pobres padres se turnaban para escuchar la respiración de su hijito, estaban ansiosos esperando el despertar que ocurrió al amanecer. El niño estaba todavía macilento, pero en las mejillas aparecía un hermoso rosado, el aspecto era tranquilo; volvió los ojos a la madre y le pidió el pecho, y tomó abundante sustento. Quería levantarse y caminar; pero la madre no se fió, y lo mantuvo en la cama todo el día y la noche siguiente, ofreciéndole repetidamente, a petición, el pecho. A la mañana siguiente, habiendo salido los padres dejando solo al niño, cuando la madre regresó a casa vio la cuna vacía, y al pequeño Justino correr y jugar por la habitación. Que digan las madres cuál fue la alegría de Croisine, que digan con qué acento gritó a su marido: ¡Ves que no estaba muerto! ¡Viva María!
Acudieron los vecinos y acudió el médico, que asistía al niño; francamente reconoció la impotencia radical de la medicina para explicar el hecho. Vinieron otros dos médicos, examinaron separadamente lo ocurrido, y no dudaron en ver también ellos la acción potentísima del Señor. Los médicos establecieron, como circunstancias gravísimas, la duración de la inmersión, el efecto inmediato, la facultad de caminar producida apenas el niño salió de la cama.
Estos tres hechos, que como otros similares, fueron perfectamente aclarados y probados en el proceso instituido por el obispo de Tarbes, no admitían la más mínima duda, habiendo tenido tantos testigos, y excluyendo toda explicación, si no es la potencia del Señor.
Pueden, sin embargo, los impíos e incrédulos perseverar en su obstinación, y graznar contra la ignorancia de la multitud. Nunca lograrán con su laboriosa ciencia explicar cómo la voz de una pobre pastorcilla, o la divulgación de patrañas pueda despertar y conmover a los pueblos, e inducirlos a levantar un templo como el que ahora se alza sobre lauta, erigido con millones aportados espontáneamente de todas partes de Francia y de Europa.
A nosotros, vulgo ignorante, que creemos en Dios Creador del cielo y de la tierra, no nos cuesta creer en los milagros, cuando están debidamente probados. Los creemos como cualquier otro hecho histórico. Elevamos por ellos nuestros corazones para alabar a nuestro Padre, que está en los cielos.
¡Oh, gran misericordia de Dios, que reanima nuestra fe y afianza con nuevos argumentos nuestra confianza en la protección de su Santísima Madre, dispensando con mano generosa sus gracias en tiempos tan tristes como los nuestros, y tan adversos a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana!
VII. Los adversarios derrotados
La grandiosa manifestación de la Misericordia Divina, cumplida con las apariciones de la Santísima Virgen en Lourdes y con los numerosos y solemnes prodigios que las siguieron, no bastó para conquistar la impiedad y la audacia de los tristes: no se rindieron a las pruebas más luminosas, sino que perseveraron, como si nada, en las impudentes negaciones. En vano la verdad triunfó de todos los contrastes, persistieron en la prensa y en los discursos las burlas y las irrisiones.
También a tanta osadía plugo al Señor prodigar un oportuno remedio, y nos atreveremos a decir un castigo adecuado, si es que hay un límite que la mala fe pueda respetar.
Por disposición de la Divina Providencia, otra portentosa curación, ocurrida con todos los caracteres de plena evidencia, dio ocasión a un desafío valientemente intimado a los librepensadores, opositores a los milagros, poniéndolos a prueba para que aportaran pruebas contra los hechos ya victoriosamente aclarados y luminosamente conocidos en todo el mundo. Todos los adversarios se quedaron atónitos, retrocediendo demostraron su impotencia, por lo que se probó que no hablan por convicción, sino solo por odio ciego y por pasión deshonesta.
No debería preocuparse uno por la maldad endurecida de tan triste estirpe, si no fuera por el daño a los simples e ignorantes. De estos hay demasiados que son víctimas de un engaño fácil. Poco preocupados por buscar diligentemente la verdad, se mantienen neutrales en lugar de soportar la ligera incomodidad de examinar los pros y los contras: tanto más si deben encontrarse con las burlas de aquellos tristes que tienen por empresa mentir siempre según el lema: mentid audazmente, algo se ganará siempre.
No falta, pues, todavía un deber después de haber expuesto, sí, pero con estudiada precisión, los argumentos que demuestran la verdad de los prodigios ocurridos en Lourdes. No basta haber puesto de manifiesto el acuerdo de las poblaciones, las oposiciones vencidas del gobierno, el superado prudente recelo de la Iglesia. Conviene dar a conocer este otro argumento de la derrota de la osadía de los tristes. No importa que ellos no quieran darse por vencidos, bien lo están en verdad a juicio de todo hombre honesto y leal.
Vivía en Burdeos en 1870 el señor Fournier, capitán de navío retirado, con su esposa y tres hijos; el primero, Ernesto, alférez de marina, la segunda, Julieta, que entonces tenía 14 años, Alberto, que tenía 11.
Julieta padecía una grave enfermedad lenta: sufría atonía completa del estómago con aversión a todo alimento: debilidad extrema sin poder sostenerse sino con ayuda ajena y por poco tiempo, teniendo que sentarse cada tres o cuatro pasos: afectados los músculos pulmonares, la respiración cada vez más dificultosa no permitía la posición horizontal, no era posible el sueño sino sentado en la cama; finalmente, paralizado el lado derecho.
Habían sido llamados uno tras otro sin éxito los más célebres doctores de Burdeos. Se consultó al señor Cogniet, luego al señor Denucé. Unánime con sus colegas, este ilustre médico declaró la enfermedad profundamente arraigada, la curación, en cualquier caso, de tales enfermedades, rebeldes a la medicina, requeriría una cura larguísima y no se podía esperar una mejora sensible antes del desarrollo completo del físico, retrasado también en la niña por la debilidad y la enfermedad.
Siendo entonces próximo el verano, los señores Fournier se instalaron en una villa en el lugar llamado Bouscat, cerca de las puertas de Burdeos. Se le hacía a Julieta la cura hidropática, para la cura se tomaron un cierto número de billetes de baño. Y como la enferma no podía soportar el movimiento del carruaje, se encontró un borrico viejo y tranquilo que hacía mucho tiempo no sabía, si es que alguna vez lo había sabido, lo que era el trote y el galope. El plácido jumento llevaba cada día a Julieta a paso lento y suave al establecimiento hidropático. El padre, la madre y los hermanos la acompañaban a pie. En el camino de Bouscat a Burdeos era bien conocido este grupo melancólico, que se veía pasar cada día a la misma hora. Todos mostraban interés por la afligida familia: el aspecto de la enferma impresionaba de tal manera, que a menudo se observaban los signos de consternación de los curiosos que se asomaban a las ventanas y a las puertas y que revelaban los siniestros presentimientos internos.
En este momento, el hermano de la señora Fournier tuvo en sus manos la historia de Nuestra Señora de Lourdes del señor Henri Lasserre, la leyó ávidamente y se sintió invadido por vivos sentimientos de admiración y confianza. De tal manera que escribió sin demora al párroco de Lourdes para que enviara inmediatamente una botella de agua de Lourdes a la señora Fournier.
El señor Fournier era un librepensador y su hijo Ernesto compartía sus opiniones; sin embargo, no planteaban objeciones, respetando la fe y la confianza de las personas amadas. Es superfluo observar que, dejando libertad a las esposas, a la hija y al hijo menor para recitar sus oraciones, el padre y el hijo mayor no tomaban parte alguna en esas prácticas y en esos signos de devotos.
Pero el joven Ernesto no pudo contenerse de escribir a su tío bromeando filosóficamente sobre tanta ingenuidad; en la primera carta que le escribió insinuó estas palabras: —Con todo el respeto que os profeso debo confesaros, queridísimo tío, que vuestra agua límpida me inspira una confianza bastante mediocre. Nuestra pobre Julieta está demasiado gravemente enferma para que yo tenga ganas de bromear. Me limito a deciros simplemente que si Julieta se cura bebiendo esa agua, me comprometo a exclamar ¡milagro! a gritarlo a los cuatro vientos, es más, a ir a gritarlo incluso al confesionario. Me encontraréis de fácil composición. Vos me parecéis creer antes de haber visto, yo quiero ver antes de creer. Soy como santo Tomás.
La señora Fournier, su hija y el joven Alberto habían leído juntos el libro del señor Lasserre, su fe se había vuelto ardiente; redoblaban sus oraciones y se preparaban para implorar la gran gracia, aun diciendo que no se creían dignos; y así esperaban llegar a serlo. Finalmente se fijó el 14 de junio para pedir a la Santísima Virgen la tan anhelada curación.
El párroco celebró la santa Misa con esta intención, Julieta fue llevada a la iglesia e hizo la santa Comunión. Luego comenzó a beber el agua de Lourdes, pero no sintió ningún efecto. Grande fue el dolor por la esperanza desvanecida: incluso pareció que la enferma empeoraba, mientras la madre y el hermano sufrían no poco por la conmoción experimentada. La jornada fue muy triste y descorazonadora. Al llegar la noche, Julieta fue acostada, no recostada, sino sentada en la cama, la madre y el hermano se quedaron cerca de ella de rodillas rezando. El padre entró en la habitación; aunque no padecía las conmociones por las alternativas de esperanza y desánimo que desgarraban a los suyos, y que él nunca había compartido, como no compartía sus sentimientos, sin embargo los dolores de sus seres queridos lo afectaban y lo atormentaban: por lo que se abstuvo de perturbarlos en su fe. Permaneció unos momentos y luego se retiró para acostarse.
Terminada la oración, Julieta quiso añadir una decena del santo rosario: al hacerlo, se iba resignando poco a poco. Luego pidió a la madre el agua de Lourdes. La madre, temerosa de una decepción, dijo a la hija: —Querida mía, si la Virgen hubiera querido curarte, lo habría hecho esta mañana.
—Yo, dijo Julieta, estoy segura de curarme esta noche, dame el agua.
El joven Alberto, arrodillándose de nuevo, —mamá, dijo, dale el agua, ciertamente se curará.
La señora Fournier le dio el agua a su hija, quien, santiguándose devotamente, bebió lentamente, y dejando el vaso, dio un largo y ávido suspiro, su pecho se elevó, sus pulmones se expandieron. Ante este largo y vigoroso suspiro, sucedido al jadeo estridente que siniestramente la había entristecido durante tantos meses, la buena madre sintió como un escalofrío. Julieta se mojó y se lavó el pecho con el agua de Lourdes. Mamá, gritó, esta agua me libera de todos mis dolores, me parece que me los quita como con una esponja.
Alberto se lanza a la puerta de la habitación exclamando: ¡Julieta está curada, Julieta está curada!
El padre acude, ¡curada!, exclama, y se queda estupefacto. Él había afrontado grandes peligros en su vida, pero nunca había sentido un golpe tan poderoso como el que le hacía sentir la voz clara y sonora de su hija que le decía: ¡Papá, ves que la Virgen me ha curado!
Toda la casa se despertó; todos vinieron a admirar el prodigio. Una vez que todos se fueron, Julieta se acostó extendida en la cama y saboreó una noche muy plácida, y por la mañana se despertó en la plenitud de la salud. La curación era perfecta.
Por la mañana, apenas levantada de la cama, Julieta se apresuró a ir a Burdeos a comprar flores para adornar la capilla de la Virgen, y llevó gran cantidad yendo y viniendo a pie con suma maravilla y manifiesto asombro de cuantos solían verla triste y doliente sobre el borrico.
El doctor Denucé reconoció con admiración la curación de la cual escuchó todos los detalles.
Ocurrió un hecho curioso cuando se pensó en aprovechar los billetes de baño restantes para un mayor fortalecimiento de las fuerzas de Julieta. Se hizo venir al jumento; Julieta, como es de entender, no necesitó ayuda, sino que con un buen salto se subió a él, elogiándola todos por su agilidad. Pero el asno, hasta entonces tan plácido y quieto, fue presa de una singular manía y de un inusitado ardor, se encabritó, se enfureció, se lanzó a saltos, y negando servicio a la muchacha la arrojó al suelo, luego se puso a correr arrastrándola colgando con el pie atrapado en el estribo, la desdichada toda ensangrentada, casi se desmayó del susto. Pero no fue un mal grave y no tuvo consecuencias. Se renunció a toda ayuda de la hidroterapia. La lección fue entendida, con razón o sin ella pareció clara no menos que la que había dado la asna de Balaam.
El señor Fournier escribió inmediatamente a su cuñado para concertar una cita en Lourdes. El corazón leal del viejo marinero no podía ignorar la conclusión debida a una curación tan prodigiosa.
Rodeado de toda su familia, hizo actos de buen cristiano. Ernesto, que había estado ausente de tan hermosa fiesta, cumplió sus compromisos y también acudió al confesionario.
El señor Artus, este es el nombre del hermano de la señora Fournier, tan pronto como tuvo el primer pensamiento de la invocación a Nuestra Señora de Lourdes, se esforzó con gran celo en divulgar por la imprenta el hecho admirable. Él advertía, como dijo y publicó, que cualquiera que se encuentre en presencia de hechos que revelan claramente a las inteligencias extraviadas la verdad, a las voluntades enfermas el remedio y la salud, tiene el deber de proclamar esos hechos y de dar testimonio público de ellos, para que la luz que lo ha iluminado y curado traiga a otros el mismo beneficio. Incluso hizo más: se dispuso a confundir la audacia de los impíos y sus negaciones. Le causaba dolor y consternación observar cuánto la despreciable estrategia de los librepensadores logra a menudo sofocar la verdad. Y con razón; porque es muy poderosa esa acción sobre la multitud de lectores de periódicos que se toma en serio todas las tonterías que se les sirven, y esas tesis mil veces refutadas y sin embargo siempre reproducidas como si estuvieran apoyadas en la mayor evidencia, manteniendo con impudencia la negación de los hechos más incontestables y mejor aclarados con pruebas sólidas. El vulgo, incapaz por falta de tiempo y de medios para hacer una investigación, se fía de su periódico, cree en su ingenuidad que el escritor ha comprobado concienzudamente la verdad. La petulante seguridad del escritor, su negación despectiva se supone bien fundada, se cree estudiada cuidadosamente; por lo tanto, no se pone en duda su respeto por la verdad, la buena fe, la honorabilidad. Pero todo esto no es más que engaño.
El señor Artus, por lo tanto, intimó a todos los librepensadores un desafío solemne, provocándolos a demostrar la falsedad de dos o tres de los hechos principales narrados por el señor Lasserre en su historia de Nuestra Señora de Lourdes. Depositó en casa del señor Turquet, notario en París, calle de Hanovre, N° 6: 1° diez mil liras para la apuesta; 2° cinco mil liras como garantía de los gastos de la investigación; quedando la suma total de quince mil liras en manos del notario durante dos meses.
Establecidas las más minuciosas y rigurosas condiciones del juicio, propuso que este fuera encomendado a personas de gran celebridad, designando con sus nombres a un gran número de miembros de las más ilustres academias de París, médicos, científicos, magistrados, incluso un renombrado teólogo, y llegó a invitar a un protestante que designaba y que era conocido por un escrito sobre la guerra y el asedio de París.
Declaró que cualquiera que quisiera aceptar el partido no tendría más que avisar al notario, depositando una suma igual a la que él había depositado por su parte.
Pensaba, y con razón, el señor Artus que si los milagros narrados por el señor Lasserre eran falsos, en las ciudades y villas donde se afirmaba que habían ocurrido, surgirían a decenas los apostadores atraídos por una ganancia segura. «Bien habrá, se decía a sí mismo, librepensadores lo suficientemente tenaces en su postura, lo suficientemente seguros de la imposibilidad de los milagros para confiar en que ningún hecho puede desmentir su doctrina; ellos, indefectiblemente, surgirán como campeones y arriesgarán su dinero como yo arriesgo el mío, como cualquiera lo expondría contra quien emprendiera a propugnar alguna absurdidad, por ejemplo, el movimiento perpetuo o la cuadratura del círculo.
Si luego, por ventura, entre tantos testigos que tuvieron bajo sus ojos esos hechos, si entre tantos filósofos que se muestran despectivos cuando se habla de tal intervención divina, si entre tantos adversarios no surge nadie, absolutamente nadie, a afrontar el desafío, si el librepensamiento en masa hace oídos sordos, o se niega a poner la bolsa sobre la mesa ante la investigación, entonces queda bien demostrado a todo hombre de buena fe que los acontecimientos sobrenaturales ocurridos en nuestros días y narrados por el señor Lasserre están fuera de toda contestación: —que verdaderamente la Santísima Virgen apareció en Lourdes: —que a su voz y a su señal una fuente brotó bajo los dedos de Bernardina: —y que desde entonces ocurrieron curaciones milagrosas, perfectamente comprobadas incluso a los ojos de los adversarios que rehúyen impugnarlas. Quedará también demostrado, para quien quiera ver, la realidad sobrehumana del cristianismo, y la eterna omnipotencia de Dios, hecho hombre, adorado en los altares. Se demostrará además que los señores del librepensamiento, cuando se jactan en sus libros, en sus periódicos, en sus discursos, y se levantan contra los milagros, contra el catolicismo, contra Jesucristo, se vanaglorian de una seguridad que no tienen en su alma, ni en su mente, ni en su intelecto, ni en su conciencia, ni en su corazón.»
El desafío del señor Artus fue publicado en la prensa y ampliamente difundido. Pero pasó un año y nadie tuvo el coraje de afrontarlo, por lo que la verdad de los gloriosos acontecimientos de Lourdes quedó aún más probada y la audacia de los adversarios vergonzosamente derrotada.
Narrado, pues, minuciosamente en un elegante opúsculo la curación de su sobrina, los esfuerzos empleados para someter a examen la lealtad de los adversarios, el señor Artus envió copias a todos los miembros de la Academia Francesa, a todos los periódicos librepensadores, a todas las revistas y a los más conocidos campeones de la incredulidad moderna.
Habiendo provisto de esta manera convenientemente la máxima publicidad, el señor Artus eliminó todo pretexto de ignorancia, poniendo en plena evidencia la mala intención y la mala fe de los opositores de las apariciones de la Santísima Virgen en Lourdes y de los impugnadores de los prodigios que las avalaron; al mismo tiempo, aportó un potentísimo argumento para consolidar aún más la fe y la confianza de los buenos cristianos.
Conclusión. Pastoral del Obispo de Tarbes, sobre las apariciones ocurridas en la gruta de Lourdes.
Bernardina Soubirous, elegida por la Divina Providencia como instrumento de las prodigiosas manifestaciones de Lourdes, es una nueva prueba de que el Señor se complace en los humildes y los sencillos, y los elige para altísimas misiones, para que sus obras resplandezcan aún más por la debilidad de los medios con los que se cumplen.
Cuando el Santuario de Lourdes fue victoriosamente erigido con las ofrendas de los fieles, y la Santa Iglesia obtuvo así un nuevo presidio, un señalado consuelo en las calamidades a las que, en sus inescrutables designios, Él permite que sucumba actualmente, la misión de Bernardina pareció cumplida.
Quizás ella lo entendió más claramente cuando, al celebrarse solemnísimos festejos por la inauguración del nuevo santuario, se le impidió participar debido a una grave enfermedad que la mantenía confinada en una cama del hospital. Y es muy digno de observación que lo mismo le ocurrió al párroco de Lourdes: y así, los ministros de la voluntad de la Santísima Virgen para la erección del santuario, que fueron la joven mensajera y el sacerdote principal ejecutor, quedaron excluidos, y por lo tanto completamente desapercibidos en la alegría y el júbilo públicos. Es más, para sustraerse para siempre absolutamente a todas las miradas, Bernardina se consagró a Dios entrando en una piadosa sociedad de Hermanas de la Caridad.
La familia de ella no cambió de estado, ni mejoró en nada su condición, aunque no se le haya ahorrado la acusación de vil comercio. Lo cierto es que nunca se aceptó ningún don, ni siquiera de poco valor. Bernardina accedió una vez a aceptar una ofrenda, fue la de una piadosa señora favorecida con una gracia señalada: cuando esta señora depuso el hábito votivo que había usado durante muchos meses, ella lo aceptó, complaciéndose en vestir los colores de la Santísima Virgen hasta que los cambió por las austeras vestiduras religiosas.
Ahora, en el retiro de una humilde celda y en el ejercicio de la caridad, recuerda, y ciertamente con espiritual y suave deleite, las secretas comunicaciones y los favores de la Santísima Virgen.
Para confirmar lo que hemos narrado hasta ahora, creemos conveniente publicar aquí la pastoral del Obispo de Tarbes, en la cual se exponen y confirman las maravillas obradas en la gruta de Lourdes.
Bertrando Severo Laurence
por la misericordia de Dios, y por la gracia de la santa Sede Apostólica, Obispo de Tarbes, asistente al solio Pontificio, etc., etc.
Al Clero y a los fieles de nuestra Diócesis, salud y bendición en nuestro Señor Jesucristo.
En todos los tiempos, amadísimos cooperadores y queridísimos hermanos, se han establecido maravillosas comunicaciones entre el cielo y la tierra. Desde el origen del mundo, el Señor apareció a nuestros primeros padres para reprocharles la desobediencia cometida. En los siglos siguientes lo vemos conversar con los Patriarcas y los Profetas, y el Antiguo Testamento narra la historia de las celestiales apariciones de las que fueron favorecidos los hijos de Israel. Estos divinos favores no debían cesar con la ley Mosaica; al contrario, en la ley de gracia fueron más estupendos y más numerosos.
Desde los principios de la Iglesia, en aquellos tiempos de cruel persecución, los cristianos recibían visitas de Jesucristo, o de los Ángeles, que aparecían ahora para revelarles los secretos del porvenir, ahora para liberarlos de las cadenas, ahora para fortificarlos en los combates. De este modo, según la opinión de un juicioso escritor, Dios animaba a aquellos ilustres confesores de la fe, mientras los poderosos de la tierra hacían todo esfuerzo por extinguir en su germen la doctrina salvadora del mundo. Estas manifestaciones sobrenaturales no ocurrieron solamente en los primeros siglos del cristianismo: la historia atestigua que se han renovado de tiempo en tiempo para gloria de la religión y edificación de los fieles.
Entre las apariciones celestiales, se destacan las de la Santísima Virgen y han sido para el mundo una copiosa fuente de bendiciones. Recorriendo el universo católico, el viajero se encuentra de vez en cuando con templos consagrados a la Madre de Dios; y muchos de estos monumentos tienen su origen en apariciones de la Reina de los cielos. Nosotros ya poseemos uno de estos benditos santuarios, fundado, hace cuatro siglos, después de una revelación hecha a una tierna pastorcita, al cual miles de peregrinos acuden todos los años para postrarse ante el trono de la gloriosa Virgen e implorar sus favores.
Gracias sean dadas al Omnipotente, que en los tesoros infinitos de su bondad nos concede un nuevo favor. Él quiere que en la Diócesis de Tarbes se construya un nuevo santuario a gloria de María. ¿Y cuál es el instrumento elegido por ella para manifestarnos sus piadosos designios? Como siempre ocurre, uno de los más viles según el mundo; una muchacha de catorce años, Bernardina Soubirous, nacida en Lourdes de familia pobre.
Corría el undécimo día de febrero del año 1858. Bernardina recogía leña seca a orillas del Gave, en compañía de una de sus hermanas de once años, y de otra jovencita de trece años. Había llegado ante la gruta llamada de Massabielle, cuando en medio del silencio de la naturaleza oye un ruido similar a un soplo de viento. Ella mira hacia la orilla derecha del río, flanqueada por álamos, pero los ve inmóviles. Un nuevo ruido habiendo golpeado sus oídos, se vuelve hacia la gruta, y ve en la extremidad de la roca, en una especie de nicho, junto a un arbusto que se agita, una dama que le hace señas de acercarse. Su rostro era de una belleza que arrebataba; ella estaba vestida de blanco, con una faja alrededor de la cintura de color celeste, tenía un velo blanco en la cabeza y una rosa de color amarillo sobre cada uno de sus pies. A esa vista, Bernardina se asusta, pensando ser víctima de una ilusión; ella se frota los ojos; pero el objeto que ve se vuelve cada vez más sensible. Entonces ella cae instintivamente de rodillas, toma su rosario, lo reza, y cuando lo hubo terminado la aparición se desvaneció.
Ya sea por una inspiración secreta, o por instigación de sus compañeras, a quienes había revelado lo que había visto, Bernardina regresa a la gruta el domingo y el jueves siguientes, y en cada ocasión se renueva el mismo fenómeno. El domingo, para asegurarse si ese ser misterioso venía de parte del Señor, la jovencita le rocía tres veces agua bendita, y ella recibe una mirada llena de dulzura y ternura. El jueves, la aparición habla a Bernardina, y le dice que regrese durante quince días seguidos; que beba, que se lave en la fuente y que coma una hierba que allí encontrará. La jovencita, al no ver agua en la gruta, se dirige hacia el río Gave, cuando la aparición la llama y le dice que vaya al fondo de la gruta, al lugar que ella le señala con el dedo. La muchacha obedece, pero no encuentra más que tierra húmeda. Ella excava enseguida con sus manos un pequeño agujero, que se llena de agua lodosa; bebe de ella, se lava y come una especie de berro que se encontraba en ese lugar.
Cumplido ese acto de obediencia, la aparición habla de nuevo a Bernardina y le encarga que vaya a decir a los sacerdotes que es su voluntad que se le erija una capilla en el lugar donde ha aparecido; y la muchacha se apresura a cumplir la misión recibida ante el párroco.
La jovencita había sido invitada a regresar durante quince días a la gruta. Ella obedece fielmente y cada día, a excepción de dos, contempla el mismo espectáculo en presencia de una multitud innumerable de gente, que se agolpa delante de la gruta sin ver ni oír nada. Durante estos quince días la aparición invitó varias veces a Bernardina a ir a beber y lavarse en el lugar ya indicado; le recomendó que rezara por los pecadores y renovó la invitación de que se le erigiera una capilla. Por su parte, Bernardina le preguntó quién era, pero no recibió por respuesta más que una graciosa sonrisa.
Transcurrida la decimoquinta visita, tuvieron lugar aún dos apariciones, una el veinticinco de marzo, día de la Anunciación de la Santísima Virgen, y la otra el cinco de abril. El día de la Anunciación, Bernardina preguntó tres veces al ser misterioso quién era. Entonces la aparición levanta sus manos, las junta a la altura del pecho, eleva los ojos al cielo, y con una expresión sonriente exclama: Yo soy la Inmaculada Concepción. «Je suis l’Immaculée Conception.»
Tal es en sustancia, continuaba el Prelado, la genuina narración que nosotros mismos hemos obtenido de boca de Bernardina, en presencia de la Comisión reunida para interrogarla por segunda vez.
Por consiguiente, la muchacha habrá visto y oído a un ser que se llama la Inmaculada Concepción, el cual, aunque revestido de forma humana, no ha sido ni visto ni oído por ninguno de los numerosos espectadores presentes en la aparición. Este, pues, será un ser sobrenatural. ¿Qué debemos pensar de tal hecho?
Queridísimos hermanos, sabéis con cuánta lentitud procede la Iglesia al juzgar estos hechos sobrenaturales. Antes de admitirlos y declararlos divinos, exige pruebas certísimas. El hombre, después de su caída original, está sujeto a muchos errores, especialmente en materia tan delicada. Si no es engañado por la razón, que se ha vuelto tan débil, puede ser engañado por el demonio. ¿Y quién no sabe que a veces el maligno, para hacernos caer fácilmente en sus trampas, se transforma en ángel de luz? (2 Cor. c. XI, 14) Por eso el Discípulo predilecto nos inculca que no creamos a todo espíritu, sino que probemos si los espíritus proceden de Dios (1 Ep. Ioan. c. IV, 1). Esta prueba la hemos hecho, queridísimos hermanos. En torno al hecho del que hablamos, hace cuatro años que dedicamos nuestras solicitudes; lo hemos observado en sus diversas fases; y nos hemos inspirado según la Comisión compuesta por virtuosos, doctos y experimentados eclesiásticos, quienes han interrogado a la muchacha, estudiado con suma diligencia los hechos y examinado y ponderado cada cosa. Hemos invocado también la autoridad de la ciencia, y hemos quedado convencidos de que la aparición es sobrenatural y divina, y que, por consiguiente, lo que ha visto Bernardina es la Santísima Virgen. Nuestro convencimiento se ha formado sobre el testimonio de Bernardina, pero principalmente sobre los hechos sucedidos, y que no se pueden explicar sin admitir una operación divina. El testimonio de la muchacha lleva consigo toda seguridad. Y primeramente, su sinceridad no puede ponerse en duda. ¿Y quién, tratando con ella, no puede admirar su simplicidad, su candor, su modestia? Mientras se habla por todas partes de las maravillas que le han sido reveladas, ella sola calla, y cuando se le pregunta responde, lo cuenta todo sin afectación, y con una ingenuidad indecible; y a las muchísimas preguntas que se le hacen, da sin vacilación respuestas claras, precisas, convenientes y llenas de grandísima persuasión. Sometida a duras pruebas no ha cedido a amenazas, y ha rechazado grandes ofertas. Siempre coherente consigo misma, interrogada varias veces, ha mantenido constantemente lo que había dicho una vez sin añadir nada, y sin quitar nada. Incontestable es, pues, la sinceridad de Bernardina es más, añadimos que es incontestada, porque sus contradictores, que los ha tenido, se han visto obligados a confesarlo.
Pero si Bernardina no quiso engañar, ¿no es posible que se haya engañado a sí misma? ¿No puede ser que haya creído ver y oír cuando no vio ni oyó nada? ¿No puede ser que haya sido presa de alucinaciones? — Esto no se puede suponer. La sabiduría de sus respuestas demuestra que es de ánimo recto, que tiene una imaginación tranquila y un juicio muy superior a su edad. No está exaltada por el sentimiento religioso; no se le ha encontrado ni desorden intelectual, ni alteración de los sentidos, ni rareza de carácter, ni enfermedad alguna que la dispusiera a formarse invenciones imaginarias. Vio la aparición no una sola vez sino dieciocho; al principio, súbitamente, no habiendo nada que pudiera hacerla sospechar el acontecimiento que sucedía: y en los quince días, esperando verla siempre, por dos veces no vio nada aunque se encontraba en el mismo lugar y en las mismas circunstancias. ¿Y qué sucedía cuando la veía? Bernardina se transformaba; tomaba otros sentimientos, la mirada se le encendía, veía cosas que nunca había visto, oía un lenguaje nunca antes oído por ella, cuyo sentido a veces ignoraba pero no lo olvidaba. El conjunto de estas circunstancias no permite suponer que estuviera presa de alucinaciones. La joven, pues, vio y oyó a un ser que se decía la Inmaculada Concepción, y no pudiéndose explicar este hecho naturalmente, tenemos razón para creer que la aparición es sobrenatural.
El testimonio de Bernardina, que ya de por sí es importante, adquiere nueva fuerza o más bien su cumplimiento de los hechos maravillosos que siguieron. Si el árbol se debe juzgar por sus frutos, podemos afirmar que la aparición relatada por la niña es sobrenatural y divina, porque ha producido efectos sobrenaturales y divinos. Y de hecho, ¿qué ha sucedido después de eso, queridísimos hermanos? Tan pronto como la aparición fue conocida, la noticia se extendió por todas partes en poco tiempo: se sabía que Bernardina debía ir durante quince días a la gruta; y he aquí que toda la comarca se conmueve; multitud de gente acude al lugar de la aparición; con grandísimo deseo espera la hora solemne, y mientras la niña, arrebatada fuera de sí, está absorta en el Ser que contempla, los testigos de este prodigio se conmueven y enternecen en un mismo sentimiento de admiración y de oración.
Las apariciones han cesado, pero la afluencia continúa; peregrinos venidos de lejanas tierras no menos que de los países vecinos acuden a la gruta: y los hay de todas las edades, clases y condiciones. ¿Y qué causa mueve a estos innumerables visitantes? Van a la gruta para orar y pedir algún favor a la Inmaculada María, y con su recogimiento dan a entender que sienten como un soplo divino, que anima esa roca ahora tan famosa. Muchas almas ya buenas se han fortalecido en la virtud, otras frías e indiferentes han retomado las antiguas prácticas de la Religión; pecadores obstinados, habiendo sido invocada en su favor la Virgen de Lourdes, se han reconciliado con Dios. Estas maravillas de la gracia que tienen un carácter de universalidad y de duración no pueden tener otro autor que Dios. Y todo esto confirma evidentemente la verdad de la aparición.
Si de los efectos producidos para el bien de las almas pasamos a los que conciernen a la salud de los cuerpos, ¿cuántos y qué prodigios no tenemos que contar?
Bernardina había sido vista bebiendo y lavándose en el lugar designado por la aparición. Esta circunstancia había sido notada y había despertado la atención pública. Todos se preguntaban si no se debía tomar esto como un signo de una virtud sobrenatural del agua de esa fuente.
Enfermos han recurrido al agua de la gruta, y no en vano: muchos cuyas enfermedades habían resistido a las curas más enérgicas, han recuperado súbitamente la salud. Estas curaciones extraordinarias despertaron mucha maravilla y por todas partes se propagó pronto la fama. De ahí, desde todo el mundo los enfermos que no podían acudir a la gruta, pedían el agua de Massabielle. ¡Cuántos enfermos curados! ¡Cuántas familias consoladas!… Si quisiéramos invocar su testimonio, innumerables voces se levantarían para publicar con el lenguaje de la gratitud la soberana eficacia del agua de la gruta. Aquí no podemos hacer la enumeración de todos los favores obtenidos; pero podemos afirmar que el agua de Massabielle ha curado a enfermos desesperados y ya declarados incurables. Estas curaciones han ocurrido con el uso de un agua desprovista de toda cualidad curativa por naturaleza (según el riguroso análisis realizado por buenos químicos y experimentados) unas instantáneamente, otras después de haberla usado dos o tres veces, ya sea bebida o en loción. Además, estas curaciones son permanentes. Ahora, ¿qué fuerza las ha producido? ¿Quizás la fuerza de la organización? La ciencia dice que no. Son, pues, obra de Dios. Pero todas se refieren a la Aparición; ella es el principio, ella inspiró confianza a los enfermos; hay, por consiguiente, un estrecho vínculo entre la Aparición y las curaciones; y por lo tanto la Aparición es divina porque las curaciones llevan una impronta divina. ¡Pero lo que procede de Dios es verdad! Por consiguiente, la Aparición que se dijo la Inmaculada Concepción, que Bernardina vio y oyó, ¡es la Santísima Virgen! Exclamemos, pues: «aquí está el dedo de Dios — Digitus Dei est hic.»
Admiremos, queridísimos hermanos, la economía de la divina Providencia. El inmortal Pío IX, a finales del año 1854, definía el dogma de la Inmaculada Concepción. La palabra del Pontífice fue pronto difundida por todo el mundo; los corazones de los católicos exultaron de alegría, y en todas partes se celebró el glorioso privilegio de María con fiestas que nunca olvidaremos. Y he aquí que tres años después la Santísima Virgen, apareciéndose a una niña, le dice: Yo soy la Inmaculada Concepción…. Quiero que se edifique en este lugar una capilla en mi honor. ¿No parece que ella haya querido de este modo consagrar con un monumento el oráculo infalible del Sucesor de Pedro? ¿Y dónde quiere que se eleve este monumento? A los pies de nuestros Pirineos; lugar al que acuden muchísimos extranjeros de todas partes del mundo para recuperar la salud del cuerpo. ¿No parece que de tal modo la Virgen convoca a los fieles de todas las naciones a honrarla en el nuevo templo que se le levantará?
¡Habitantes de la ciudad de Lourdes, alegraos! La Augusta María se digna dirigir sobre vosotros sus misericordiosas miradas. Ella quiere que se le levante cerca de vuestra ciudad un santuario donde dispensará sus favores. Agradecedle esta señal de predilección que os da: y ya que se muestra liberal con las ternuras de Madre, mostraos sus hijos devotos con la imitación de sus virtudes y con el afecto a la Religión. Por lo demás, nos complace decirlo, la Aparición ya ha traído entre vosotros abundantísimos frutos de salud. Testigos oculares de los hechos de la gruta, y de los felices éxitos allí ocurridos, vuestra confianza ha sido grande, y fuerte ha sido vuestro convencimiento. Hemos admirado vuestra prudencia, vuestra docilidad para seguir nuestros consejos de sumisión a la autoridad civil, cuando durante algunas semanas debisteis absteneros de ir a la gruta, y reprimir en vuestros corazones los sentimientos inspirados por el espectáculo que tanto os había conmovido en los quince días de las Apariciones.
Y vosotros todos, queridísimos diocesanos nuestros, abrid el corazón a la esperanza: comienza para vosotros una nueva era de gracias, y para todos están preparadas las bendiciones celestiales.
En vuestras súplicas y cánticos, añadiréis de aquí en adelante el título de Nuestra Señora de Lourdes a los de Nuestra Señora de Garaison, de Poeylaün, de Héas, y de Piétat. Desde estos venerables santuarios, la Virgen Inmaculada velará sobre vosotros, y os cubrirá con su eficacísima protección. Sí, queridísimos colaboradores nuestros y amadísimos hermanos, si con el corazón lleno de confianza mantenemos fijos los ojos en esta estrella del mar, atravesaremos sin temor de naufragio el tempestuoso mar de esta vida y llegaremos sanos y salvos al puerto de la eterna felicidad.
Por estos motivos, después de habernos entendido con nuestros venerables hermanos Dignatarios, Canónigos y Capítulo de nuestra iglesia catedral;
INVOCADO EL SANTO NOMBRE DE DIOS
Fundándonos en las reglas sabiamente establecidas por Benedicto XIV en su obra sobre la Beatificación y Canonización de los Santos para el discernimiento de las verdaderas o falsas apariciones;
Vista la favorable relación que se nos ha presentado por la Comisión encargada de informar sobre la Aparición ocurrida en la gruta de Lourdes, y sobre los hechos a ella referentes;
Vistos los testimonios escritos de los médicos que hemos solicitado sobre las numerosas curaciones obtenidas con el uso del agua de la gruta;
Considerando primeramente que el hecho de la Aparición, tanto por parte de la niña que la denunció, como principalmente por los efectos extraordinarios que de ella se derivaron, no podría explicarse de otro modo que con la operación de una causa sobrenatural;
Considerando en segundo lugar que esta causa no puede ser sino divina, puesto que los efectos producidos, siendo unos signos sensibles de la gracia, como la conversión de los pecadores; las otras derogaciones a las leyes de la naturaleza, como las curaciones milagrosas, no pueden atribuirse sino al Autor de la gracia, y al Dueño de la naturaleza;
Considerando finalmente que nuestro convencimiento está corroborado por el grandísimo y espontáneo concurso de los fieles a la gruta, concurso que no ha cesado en absoluto después de las primeras apariciones, y que tiene por fin pedir favores, o dar gracias por los recibidos;
Para satisfacer el justo deseo de nuestro venerable Capítulo, del Clero, de los laicos de nuestra diócesis y de tantas almas piadosas que anhelan desde hace mucho tiempo de la autoridad eclesiástica una sentencia que motivos de prudencia nos han hecho diferir;
Queriendo también satisfacer los votos de muchos de nuestros colegas en el Episcopado, y de un gran número de personajes notables que no son de nuestra diócesis;
Después de haber invocado las luces del Espíritu Santo, y la asistencia de la Santísima Virgen
Hemos declarado y declaramos lo que sigue:
Art. 1. Nosotros juzgamos que la Inmaculada María Madre de Dios apareció realmente a Bernardina Soubirous el 11 de febrero de 1858 y los días subsiguientes por dieciocho veces en la gruta de Massabielle cerca de la ciudad de Lourdes, y que esta aparición tiene todos los caracteres de la verdad, y por lo tanto los fieles pueden tenerla por cierta. Sometemos humildemente nuestro juicio al juicio del Soberano Pontífice, a quien corresponde el gobierno de toda la Iglesia.
Art. 2. Permitimos el culto de Nuestra Señora de Lourdes en nuestra diócesis; pero prohibimos al mismo tiempo cualquier publicación de fórmula particular de oración, de cualquier cántico o libro de devoción relativo a este acontecimiento sin nuestra aprobación dada por escrito.
Art. 3. Para conformarnos a la voluntad de la Santísima Virgen manifestada una y otra vez en sus diversas apariciones, nos proponemos hacer levantar un santuario en el terreno de la gruta, que ha pasado a ser propiedad particular de los Obispos de Tarbes.
Esta construcción, debido al sitio escarpado y difícil, requerirá largos trabajos y grandes gastos. Por ello, para ejecutar nuestro piadoso propósito, necesitamos la ayuda de los sacerdotes y fieles de nuestra Diócesis, de los sacerdotes y fieles de Francia y de otras tierras. Hacemos un llamamiento a su generoso corazón, y particularmente a todas las personas devotas de toda nación que profesan un culto especial a la Inmaculada Concepción de María Santísima.
Art. 4. Con confianza nos dirigimos a los Institutos de ambos sexos consagrados a la enseñanza de la juventud, a las Congregaciones de las hijas de María, a las Cofradías de la Santísima Virgen, y a las diversas piadosas Asociaciones tanto de nuestra Diócesis como de toda Francia.
Art. 5. Toda parroquia, corporación, establecimiento, comunidad religiosa, cofradía o persona que ofrezca por sí misma o por medio de donaciones que haya recogido, una suma de 500 francos o más, tendrá el título de fundador del santuario de la gruta de Lourdes.
Si las donaciones ofrecidas son de 20 francos o más, el título será de benefactor principal.
Los nombres de los fundadores y benefactores principales nos serán enviados con las ofrendas; serán diligentemente conservados en un registro destinado a tal fin; además, serán depositados en un corazón de plata dorada, que será colocado en el altar mayor del santuario.
Cada semana y a perpetuidad se celebrarán en este santuario, los miércoles, dos misas por los fundadores y benefactores principales; los viernes, se celebrará una por todos aquellos que con sus ofrendas, aunque mínimas, hayan contribuido a esta construcción.
No es sin un fin particular de amor y de misericordia que la Santa Virgen ha pedido la erección en este lugar de un santuario en su honor. No hay duda, por consiguiente, de que las personas que contribuyan con sus donaciones a la construcción de este monumento no recibirán a cambio algún favor señalado, tanto en el orden espiritual como en el temporal.
Art. 6. Un grandísimo número de personas, tanto de nuestra diócesis, como de varias partes de Francia, como también extranjeras, han obtenido gracias insignes en la gruta de Lourdes; muchas nos han prometido enviarnos su ofrenda tan pronto como sea posible de erigir un santuario en este lugar. Hacemos saber que ha llegado el momento. Les rogamos también que recomienden la obra de la Gruta a las personas de su conocimiento, y que se encarguen, si es necesario, de sus donaciones voluntarias para hacérnoslas llegar.
Art. 7. Se nombrará una comisión compuesta por sacerdotes y laicos para supervisar, bajo nuestra presidencia, el empleo de los fondos.
Esta Pastoral nuestra será leída y publicada en todas las iglesias, capillas y oratorios de los seminarios, colegios, hospicios de nuestra Diócesis, el domingo siguiente a su recepción.
Dada en Tarbes, en nuestro palacio Episcopal, con suscripción hecha de puño y letra, con nuestro sello, y contrasello de nuestro secretario, el 18 de enero de 1862.
† BERTRANDO SEVERO
Obispo de Tarbes.
FOURCADE
canónigo secretario.
La aparición de Lourdes
(11 de febrero de 1858)
¡Alégrate, oh, Francia! Apenas han pasado dos lustros
Cosas excelsas el Eterno en ti cumple:
La Bendita, de toda gracia llena,
A los pastorcillos de La Salette primero,
Luego, en un camino que a los Pirineos nos lleva,
Por dieciocho veces Ella aparecía
A una humilde doncella de catorce años
Que Bernardina Subirous se apellida.
Una rígida mañana de febrero
Leña recogía a orillas del Gave,
Cuando le parece que un aura repentina
Detrás de ella agita las frondas:
Se vuelve, y ve una visión divina
Que alegría y temor en su pecho infunde,
De modo que el Rosario a recitar se pone
Temiendo diabólica ilusión.
Quién fuera aquella bien no sabía
La ignorante muchacha afortunada:
Solo lo supo cuando Ella le decía:
«Yo soy la Inmaculada Concepción»
Y el mandato entretanto recibía
De que por quince días regresara
A aquella gruta oscura de Massabielle
Donde resplandecía la ínclita figura.
Allí, en medio de una turba reverente,
Humilde en tanta gloria ella regresaba:
Vestida de blanco, hermosa y sonriente
La Virgen de nuevo se le aparecía;
Y a una Señal Suya prodigiosamente
Brotó una fuente de agua viva,
Que la salud dio a los enfermos,
Aunque ya por los médicos desahuciados.
Desmentir se atrevió los altos portentos
Loca de rabia entonces la incredulidad:
Amenazó a Bernardina y a sus parientes,
Al engaño recurrió, a la violencia:
Pero Dios contuvo a los pueblos frementes
Contra la atea necedad y prepotencia:
La ardua prueba cesó; brilló más bella
La virtud de los portentos y de la doncella.
Roma puso el sello de su sanción:
De aquí una afluencia de infinitas gentes
Al lugar de la santa aparición;
Para conjurar los males siempre inminentes
Toda la flor de la nación gálica
Allí convino, desató votos ardientes;
Y para obedecer a la Madre divina
Se levantó un templo donde apareció a Bernardina.
Las desventuras de la Iglesia y de Francia
Si en La Salette, oh, María, has pronunciado,
La sonrisa de Lourdes prenuncia también
Su triunfo tan deseado,
Quitadas de en medio aquellas malas escisiones
Que han enemistado al Templo y al Trono:
Y nuestro corazón a tu corazón, oh María,
Agradecido eternamente será.
Pero debemos recordar que si en La Salette
Se nos insinuó el arrepentimiento,
Un recuerdo similar María nos dio
En la celeste aparición de Lourdes.
¡Penitencia! que Dios está al acecho;
¡Penitencia! exclamó con vivo acento.
¡Oh, a la Madre de Dios demos obediencia,
Y abracemos los caminos de penitencia!
D. G. Zambaldi
Apéndice. Gracias obtenidas por medio de María Auxiliadora
No solo en Francia, sino en toda la Cristiandad, Dios se complace en estos tiempos en conceder gracias muy señaladas por intercesión de María Santísima.
Una prueba evidente la tenemos en Turín, en la Iglesia de María Auxiliadora, anexa al Oratorio de San Francisco de Sales en Valdocco. No pasa día sin que se presente en la sacristía o ante el Director del Oratorio alguna persona para relatar favores, curaciones, gracias de todo tipo obtenidas a raíz de triduos o novenas, o oraciones practicadas en honor de la Santísima Virgen invocada bajo el título de Auxilio de los Cristianos. Entre los muchos hechos que podríamos contar, elegimos algunos de los más recientes y que aquí exponemos para excitar cada vez más a los fieles a la confianza en la gran Madre de Dios.
Un domingo de mayo de 1873, la señora Vaschetti María, al no poder, por sus achaques, ir a la Iglesia a las funciones, se había quedado sola en casa rezando junto al fuego. Mientras estaba así sentada, una chispa le voló sobre la ropa, y ella no se dio cuenta hasta que la llama ya se había desarrollado. Asustada ante aquella vista, se puso a correr por las habitaciones, haciendo así que la llama se avivara cada vez más. Ya la rodeaba por completo y ella se sentía desfallecer, cuando, levantando los ojos desorbitados hacia la ventana, se le apareció por ella la estatua de María Auxiliadora que se alza sobre la Iglesia de Valdocco, cerca de la cual se encontraba su vivienda. La pobre señora en aquel trance, alzando las manos suplicantes hacia aquella estatua, exclamó: «¿Pero querréis permitir, oh, María Auxiliadora, que una sierva vuestra devota muera de esta miserable manera?» (Ella había sido una de las piadosas bienhechoras que habían contribuido a la edificación de aquella Iglesia). Apenas pronunciadas aquellas palabras, ella, como si le hubieran echado agua fresca, según decía después, se encontró de repente libre de las llamas y de todo peligro. Poco después llegaba el hermano y, al verla tan abatida y preguntarle el motivo, la piadosa señora le contó de qué manera, por evidente milagro de María Auxiliadora, se había librado de una muerte terrible. Habiendo ido después a dar gracias a la Santísima Virgen en la Iglesia, insistió en que el hecho se publicara también para mayor acción de gracias y para exaltación de María honrada bajo el título de Auxilio de los Cristianos.
Un médico muy estimado en su arte, pero incrédulo e indiferente en materia de religión, se presenta un día ante el Director del Oratorio de S. F. de Sales y le dice:
— Oigo que usted cura todo tipo de enfermedades.
— ¿Yo? No.
— Sin embargo, me lo han asegurado, citándome incluso el nombre de las personas y el tipo de enfermedad.
— Le han engañado. Sucede con frecuencia que se presentan ante mí personas para obtener gracias similares para sí o para sus conocidos por intercesión de María Auxiliadora, haciendo triduos o novenas u oraciones, o con alguna promesa, a cumplir una vez obtenida la gracia, pero en tales casos las curaciones ocurren por gracia de María Santísima, no ciertamente por mí.
— Pues bien, cúreme también a mí, y yo creeré en estos milagros.
— ¿Y de qué enfermedad padece Su Señoría?
El doctor comenzó a contar cómo padecía de mal caduco y que, sobre todo desde hacía un año, los ataques eran tan frecuentes que ya no se atrevía a salir si no era acompañado. De nada habían servido todos los tratamientos, y él, viéndose deteriorarse cada día más, había acudido a él con la esperanza de obtener también él, como tantos otros, la curación.
— Pues bien, le dijo el director, haga usted también como los demás, póngase aquí de rodillas, recite conmigo algunas oraciones, dispóngase a purificar su alma con los sacramentos de la confesión y de la comunión y verá que la Virgen le consolará.
— Mándeme otra cosa, pero lo que me dice no lo puedo hacer.
— ¿Y por qué?
— Porque sería por mi parte una hipocresía. Yo no creo en Dios, ni en la Virgen, ni en oraciones, ni en milagros.
El director quedó consternado, pero tanto dijo que, ayudando la gracia de Dios, el doctor se puso de rodillas y recitó algunas oraciones en unión con dicho sacerdote. Hecha luego la señal de la santa Cruz, al levantarse dijo: — ¡Estoy asombrado de saber aún hacer esta señal, hace cuarenta años que dejé de hacerla!
Prometió además que se dispondría a ir a confesarse.
De hecho, cumplió su palabra. Apenas confesado, se sintió como internamente curado —y nunca más tuvo ningún ataque de epilepsia, mientras que, según los de su familia, aquellos ataques eran al principio tan frecuentes y terribles que hacían temer siempre algún accidente.
Algún tiempo después, fue a la iglesia de María Auxiliadora, se acercó a los Santísimos Sacramentos y luego fue a la sacristía y dijo a los parientes allí reunidos:
Dad gloria a Dios. La Virgen celestial me ha obtenido la salud del alma y del cuerpo; y de la incredulidad me condujo a la fe cristiana, en la que yo casi había naufragado.
El 24 de mayo del año 1873, en el día preciso de la solemnidad de María Auxiliadora, un joven oficial se presentó ante el director del Oratorio y con el rostro desgarrado por el dolor y las palabras entrecortadas por las lágrimas le expuso cómo tenía a su esposa en casa al borde de la muerte por una cruel y larga enfermedad; le suplicó cuanto más pudo y supo para que le obtuviera de Dios la gracia de que su esposa sanara. El director le dirigió palabras de compasión y consuelo y, aprovechando las buenas disposiciones en que se encontraba en aquel momento el corazón del oficial, lo persuadió a arrodillarse con él para recitar algunas oraciones a María Auxiliadora por la salud de la moribunda, después de lo cual lo despidió.
Apenas había transcurrido una hora y el oficial regresaba a pasos apresurados, pero todo radiante en el rostro. Se le hace saber que en ese momento el director se encuentra en medio de los piadosos bienhechores de la casa, que no es posible hablarle…
— Dígale mi nombre, respondió el oficial, que tengo absoluta necesidad de decirle una sola palabra.
El director, al saber que era solicitado con tanta insistencia, acudió al oficial. Apenas este lo vio, conmovido por la alegría y radiante de júbilo le dijo:
— Apenas salí de aquí corrí a casa: ¡oh! prodigio, mi esposa, a quien había dejado moribunda en la cama, de repente sintió cesar los dolores, y recuperar las fuerzas, había pedido su ropa, y cuando entré me salió al encuentro débil sí, pero completamente curada.
Y continuando, con el relato de la emoción experimentada, sacó una rica pulsera de oro «esto, dijo, es el regalo de bodas que yo había hecho a mi esposa, ambos lo ofrecemos ahora de todo corazón a María Auxiliadora, de quien reconocemos esta inesperada curación.
El director regresó pocos minutos después a la habitación donde estaban reunidos los bienhechores y, mostrándoles la pulsera, les dijo: ¡he aquí una señal de gratitud por la gracia obtenida hoy mismo por intercesión de María Auxiliadora, de quien celebramos la solemnidad!
Mientras se imprimían estas últimas páginas, en un pueblo del Piamonte ocurría el siguiente hecho. A un campesino se le enfermó uno de sus bueyes y en pocos días empeoró tanto que el veterinario dio por desesperada su curación. Con los precios fabulosos que cuestan hoy en día tales animales, el campesino midió pronto la magnitud de la desgracia que estaba a punto de golpearlo, y no teniendo ya esperanza ni medios humanos se dirigió a María Auxiliadora prometiéndole una ofrenda en caso de que el buey sanara. Para confirmar tal promesa, envió una carta al Director de este Oratorio pidiendo su bendición. La carta tuvo tiempo de llegar a su destino, y el buey comenzó a mejorar y ayer (8 de dic. de 1873), llegó la ofrenda prometida por aquel honesto campesino, con la confirmación de que el animal estaba perfectamente curado con sorpresa de todos y del veterinario especialmente.
Con permiso de la Autoridad Eclesiástica.
Turín, Tipografía y librería del Oratorio de S. Francisco de Sales 1873.
propiedad del editor, vendible, también en la Librería del Hospicio de S. Vicente de Paúl en Sampierdarena.