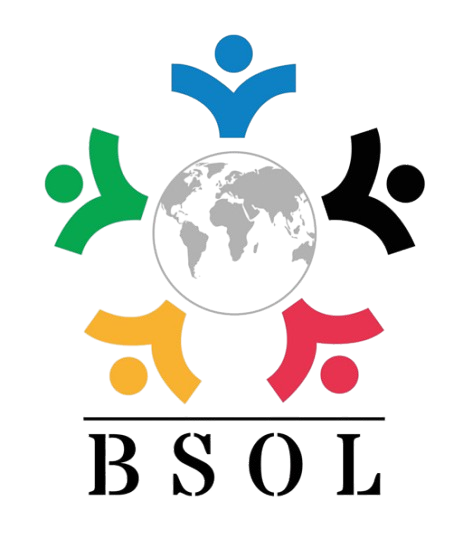Tiempo de lectura: 5 min.
Historias de familias heridas
Estamos acostumbrados a imaginar la familia como una realidad armónica, caracterizada por la coexistencia de varias generaciones y por el papel orientador de unos padres que marcan la norma y de unos hijos que -al aprenderla- son guiados por ellos en la experiencia de la realidad. Sin embargo, a menudo las familias se encuentran atravesadas por dramas y malentendidos, o marcadas por heridas que atentan contra su óptima configuración y les dan una imagen distorsionada, deformada y falsa.
La historia de la santidad salesiana también está atravesada por historias de familias heridas: familias en las que falta al menos una de las figuras parentales, o la presencia de la madre y del padre se convierte, por diferentes motivos (físicos, psíquicos, morales y espirituales), en perjudicial para sus hijos, hoy en camino hacia los honores de los altares. El mismo Don Bosco, que había experimentado la muerte prematura de su padre y el alejamiento de la familia por la prudente voluntad de Mamá Margarita, quiso – no es casualidad – la obra salesiana particularmente dedicada a la “juventud pobre y abandonada” y no dudó en tender la mano a los jóvenes formados en su oratorio con una intensa pastoral vocacional (demostrando que ninguna herida del pasado es obstáculo para una vida humana y cristiana plena). Es natural, por tanto, que la misma santidad salesiana, que se nutre de la vida de muchos de los jóvenes de Don Bosco consagrados después a través de él a la causa del Evangelio, lleve en sí -como consecuencia lógica- huellas de familias heridas.
De estos chicos y chicas que crecieron en contacto con las obras salesianas, presentamos a la Beata Laura Vicuña, nacida en Chile en 1891, huérfana de padre y cuya madre inició una convivencia en Argentina con el rico terrateniente Manuel Mora; Laura, por tanto, herida por la situación de irregularidad moral de su madre, estuvo dispuesta a ofrecer su vida por ella.
Una vida corta pero intensa
Nacida en Santiago de Chile el 5 de abril de 1891 y bautizada el 24 de mayo siguiente, Laura era la hija mayor de José D. Vicuña, un noble venido a menos que se había casado con Mercedes Pino, hija de modestos campesinos. Tres años más tarde llegó una hermana pequeña, Julia Amanda, pero pronto murió su padre, tras sufrir una derrota política que minó su salud y comprometió, junto con el sustento económico de la familia, también su honor. Privada de toda “protección y perspectiva de futuro”, la madre desembarca en Argentina, donde recurre a la tutela del terrateniente Manuel Mora: un hombre “de carácter soberbio y altivo”, que “no disimula odio y desprecio hacia cualquiera que se oponga a sus designios”. Un hombre, en fin, que sólo en apariencia garantiza protección, pero que en realidad está acostumbrado a tomar, si es necesario por la fuerza, lo que quiere, explotando a la gente. Mientras tanto, paga los estudios en el internado de las Hijas de María Auxiliadora a Laura y a su hermana, y la madre de éstas -que está bajo la influencia psicológica de Mora- vive con él sin encontrar la fuerza para romper el vínculo. Sin embargo, cuando Mora empieza a dar muestras de interés deshonesto por la propia Laura, y sobre todo cuando ésta emprende el camino de la preparación para su Primera Comunión, se da cuenta de repente de la gravedad de la situación. A diferencia de su madre -que justifica un mal (la convivencia) en función de un bien (la educación de sus hijas en el internado)-, Laura comprende que se trata de un argumento moralmente ilegítimo, que pone en grave peligro el alma de su madre. En esta época, Laura también quiso hacerse religiosa de María Auxiliadora ella misma: pero su petición fue rechazada, por ser hija de una “concubina pública”. Y es en ese momento cuando se produce un cambio en Laura -recibida en el internado cuando aún dominaban en ella “la impulsividad, la facilidad para el resentimiento, la irritabilidad, la impaciencia y la propensión a aparentar”- que sólo la Gracia, unida al empeño de la persona, puede producir: pide a Dios la conversión de su madre, ofreciéndose por ella. En aquel momento, Laura no podía ir ni “hacia delante” (entrando en las Hijas de María Auxiliadora) ni “hacia atrás” (volviendo con su madre y Mora). Con un gesto entonces cargado de la creatividad propia de los santos, Laura emprendió el único camino que aún le era accesible: el de la altura y la profundidad. En sus propósitos de Primera Comunión había anotado:
Me propongo hacer todo lo que sé y puedo para […] reparar las ofensas que Tú, Señor, recibes cada día de los hombres, especialmente de las personas de mi familia; Dios mío, dame una vida de amor, mortificación y sacrificio.
Ahora finaliza la intención en “Acto de ofrend”», que incluye el sacrificio de la propia vida. El confesor, reconociendo que la inspiración viene de Dios, pero ignorando las consecuencias, asiente, y confirma que Laura es “consciente de la ofrenda que acaba de hacer”. Vive los dos últimos años en silencio, alegre y sonriente. Y, sin embargo, la mirada que lanza al mundo -como confirma un retrato fotográfico, muy diferente de la estilización hagiográfica familiar- habla también de la conciencia dolorosa y del dolor que la habitan. En una situación en la que carece tanto de la “libertad de” (condicionamientos, obstáculos, dificultades) como de la “libertad para” hacer muchas cosas, esta preadolescente da testimonio de la “libertad para”: la de la entrega total.
Laura no desprecia, sino que ama la vida: la suya y la de su madre. Por ella se ofrece. El 13 de abril de 1902, domingo del Buen Pastor, se pregunta: “Si Él da la vida… ¿qué me detiene por mamá?”. Moribunda, añade: “¡Mamá, me muero, yo misma se lo he pedido a Jesús… desde hace casi dos años le ofrezco mi vida por ti…, para obtener la gracia de tu regreso!”
Son palabras desprovistas de pesar y de reproche, pero cargadas de una gran fuerza, de una gran esperanza y de una gran fe. Laura ha aprendido a aceptar a su madre tal como es. De hecho, se ofrece para darle lo que ella sola no puede conseguir. Cuando Laura muere, la mamá se convierte. Laurita de los Andes, la hija, ha contribuido así a engendrar a su madre en la vida de la fe y de la gracia.