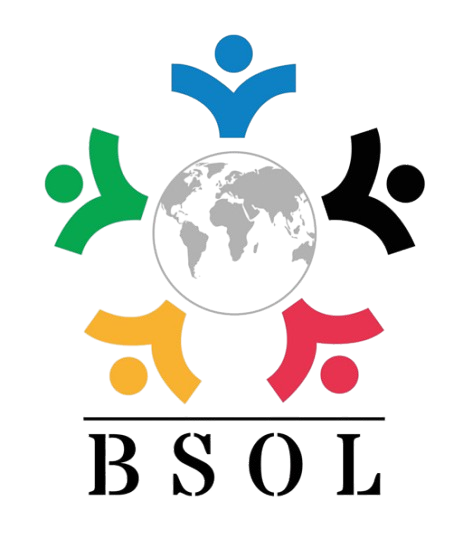Tiempo de lectura: 7 min.
En su famoso Tratado del Amor de Dios, san Francisco de Sales quiso presentar a su lector un resumen de toda su doctrina en doce puntos. Como Jesús, que practicó doce «actos de amor», quiere animarnos a practicar a su vez los siguientes actos: la complacencia, la benevolencia y la unión; la humildad, el éxtasis y la admiración; la contemplación, el descanso y la ternura; los celos, la enfermedad y la muerte de amor. Al hablar de los actos de amor, no resta en absoluto importancia al papel de los sentimientos, sino que propone los ejercicios prácticos que requiere el verdadero amor. No sorprende que el autor de este tratado fuera proclamado “doctor del amor”.
El placer del corazón humano
El primer acto de amor hacia Dios -pero esto vale también para el amor al prójimo- es practicar la “complacencia”, es decir, buscar y encontrar el placer con Él y en Él. No hay amor sin placer, como suele decirse. Para ilustrar esta verdad, san Francisco de Sales ofrece el ejemplo de la abeja: “Así como la abeja nace en la miel, se alimenta de miel y vuela sólo por la miel, así el amor nace de la complacencia, se mantiene por la complacencia y tiende a la complacencia”. Esto es verdad para el amor humano, pero también para el amor divino.
Cuando Francisco era un joven estudiante en París, había buscado y encontrado este placer en la historia de amor narrada en ese maravilloso libro de la Biblia llamado el Cantar de los Cantares, hasta el punto de exclamar en un transporte de alegría: “¡He encontrado a Aquel a quien ama mi corazón, y no lo dejaré jamás!”
El placer mueve nuestro corazón en dirección de una belleza que nos atrae, de una bondad que nos deleita, de una amabilidad que nos hace felices. Como en el amor humano, el placer es el gran motor del amor de Dios. La amada del Cantar de los Cantares ama a su amado porque su vista, su presencia, todas sus cualidades le proporcionan una gran felicidad.
Meditando sobre el Cantar de los Cantares, el doctor del amor no quiso detenerse en los placeres carnales que en él se describen. No es que sean malos en sí mismos, pues es el Creador quien los ha ordenado en su sabiduría, pero en ciertos casos pueden dar lugar a comportamientos erróneos. De ahí esta advertencia: “Quien no sepa espiritualizarlos bien, sólo disfrutará de ellos en el mal”.
Para evitar inconvenientes, Francisco de Sales prefiere a menudo describir el placer del niño en el seno de su madre: “El seno y los pechos de la madre son las habitaciones de los tesoros del niño; no tiene otras riquezas que éstas, que le son más preciosas que el oro y el topacio, más amables que el resto del mundo”.
Con estas consideraciones sobre el amor humano, San Francisco de Sales quiere introducirnos en el amor de Dios. Sabemos por fe que “la Divinidad es un abismo incomprensible de toda perfección, soberanamente infinita en excelencia e infinitamente soberana en bondad”. Por tanto, si consideramos atentamente la inmensidad de las perfecciones que hay en Dios, es imposible que no experimentemos un gran placer. Es este placer el que hace decir a la amada del Cántico: “¡Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres! Eres toda deseable, más aún, ¡eres el deseo mismo!”.
El placer de Dios
Lo más hermoso es que, en el amor divino, el placer es recíproco, lo que no siempre sucede en el amor humano. Por una parte, el alma humana recibe placer al descubrir todas las perfecciones de Dios; por otra, Dios se regocija al ver el placer que Él le da. De este modo, estos placeres mutuos “hacen del amor una delicia incomparable”. Así el alma puede exclamar: “¡Oh Rey mío, qué hermosas son tus riquezas y qué ricos tus amores! Oye, ¿quién tiene más gozo en ellos, tú que los disfrutas o yo que me regocijo en ellos?”.
En el dúo amoroso entre Dios y nosotros, en realidad es Dios quien tiene más placer que nosotros. Francisco de Sales lo afirma explícitamente: Dios tiene “más placer en dar sus gracias que nosotros en recibirlas”. Jesús nos amó con un amor de complacencia porque, como dice la Biblia, “su placer era estar con los hijos de los hombres”.
Dios no se hizo hombre a regañadientes, sino con gusto y alegría, porque nos amó desde el principio. Sabiendo esto, y sabiendo que Dios mismo es la fuente de nuestro amor, “nos deleitamos en la complacencia de Dios infinitamente más que en la nuestra”.
Cuando pensamos en esta felicidad mutua, ¿cómo no pensar en una comida compartida entre amigos? Es esta felicidad la que hace decir al Señor en el Apocalipsis: “He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo”.
Otra imagen, que también se encuentra en el Cantar de los Cantares, es la del jardín lleno de “manzanos de delicias”. Es en este jardín, imagen del alma humana, donde el Esposo divino viene a morar con todos sus dones. Viene allí de buena gana, porque se complace en estar con los hijos de los hombres que ha hecho a su imagen y semejanza. Y en este jardín es él mismo quien ha plantado el deleite amoroso que tenemos en su bondad.
Nada expresa mejor la felicidad mutua de los que se aman que la expresión utilizada por la esposa en el Cántico para describir su mutua pertenencia: “Mi amado es mío y yo soy suya”. En otras palabras, ella también puede decir: “La bondad de Dios es toda mía, pues disfruto de sus excelencias, y yo soy toda suya, pues sus placeres me poseen”.
Un deseo sin fin
Los que ya han probado el amor de Dios no dejarán de desear probarlo más y más, porque “al saciarnos siempre queremos comer, igual que al comer nos sentimos llenos”. Los ángeles que ven a Dios siguen deseándolo.
El goce no es disminuido por el deseo, sino perfeccionado por él; el deseo no es sofocado, sino refinado por el goce. El goce de un bien que siempre satisface nunca se marchita, sino que se renueva y florece continuamente; es siempre amable y al mismo tiempo siempre deseable.
Se dice que hay una hierba con propiedades extraordinarias: quien la tiene en la boca nunca tiene hambre ni sed, tan llena está, y sin embargo nunca hace perder el apetito. El reposo del corazón no consiste en quedarse quieto, sino en no necesitar nada más que a Dios; no consiste en no moverse, sino en no tener ningún impedimento para moverse.
Se dice que el camaleón vive del aire y del viento; dondequiera que va, tiene algo que comer. Entonces, ¿por qué va siempre de un sitio a otro? No porque busque algo para saciar su hambre, sino porque siempre está practicando alimentarse del aire del tiempo. Quien desea a Dios poseyéndolo, no lo desea para buscarlo, sino para ejercitar el afecto del que goza.
Cuando caminamos hacia un hermoso jardín, no dejamos de caminar una vez que llegamos allí, sino que aprovechamos para pasear y pasar el tiempo agradablemente.
Sigamos, pues, la exhortación del Salmista: “Buscad al Señor con gran ánimo, sin dejar nunca de buscar su rostro”. Busquemos siempre a quien amamos, dice san Agustín; el amor busca lo que ha encontrado, no para tenerlo, sino para tenerlo siempre.
El placer más allá del sufrimiento
El sufrimiento no es contrario al placer. Según san Francisco de Sales, Jesús se complacía en el sufrimiento, porque amaba sus tormentos. En el colmo de su pasión, se contentaba con morir de dolor por mí. Fue este placer el que le hizo decir en la cruz: “Todo está cumplido”.
Lo mismo nos sucederá a nosotros si compartimos nuestros sufrimientos con los suyos. “Cuanto más querido nos es nuestro amigo”, dice el doctor del amor, “más gozamos compartiendo sus alegrías y sus penas”. “Moriré feliz”, dijo Jacob después de ver a su hijo José, al que creía muerto. Fue el deleite en la pasión de Jesús lo que atrajo sus estigmas a San Francisco y Santa Catalina de Siena. Curiosamente, la miel hace que la absenta sea aún más amarga, pero el dulce aroma de las rosas se agudiza por la proximidad del ajo agrio. Del mismo modo, la compasión que sentimos por los sufrimientos de Jesús no nos quita el deleite en su amor.
San Francisco de Sales quiere enseñarnos tanto el sufrimiento que proviene del amor como el amor al sufrimiento, la compasión amorosa y la complacencia dolorosa, el éxtasis amorosamente doloroso y el éxtasis dolorosamente amoroso. Cuando las grandes almas santas fueron estigmatizadas, saborearon el “gozoso amor de la resistencia por su amigo” muerto en la cruz. El amor les dio tal felicidad que compartir los sufrimientos de Jesús les llenó de un sentimiento de consuelo y felicidad.
El amor de San Pablo por la vida, pasión y muerte de su Señor era tan grande que obtenía de ello un placer extraordinario. Lo vemos claramente cuando dice que quería gloriarse en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En otro lugar dice también: “No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí”. Santa Clara se deleitó tanto en la pasión del Salvador que atrajo sobre sí todos los signos de su pasión: “su corazón se hizo semejante a las cosas que amaba”.
Todos deberíamos saber cuánto anhela el Salvador entrar en nuestras almas a través de este amor de compasión dolorosa. En el Cantar de los Cantares, el amado implora a su amada: “Ábreme, mi querida hermana, mi amor, mi paloma, mi pura, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de gotas de noche”. Este rocío y estas gotas de noche son las aflicciones y los dolores de su pasión. El divino Amante, cargado con las penas y los sudores de su pasión, me dice también: “Ábreme, pues, tu corazón, y derramaré sobre ti el rocío de mi pasión, que se convertirá en perlas de consuelo”.