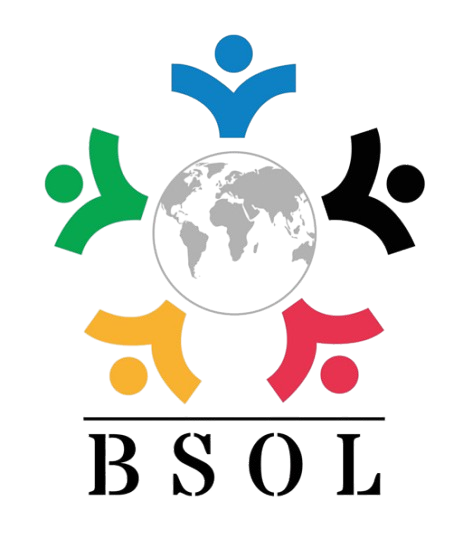Tiempo de lectura: 4 min.
En el camino de la historia salesiana, el Beato Filippo Rinaldi ocupa un lugar especial. Tercer sucesor de Don Bosco y el último en haberlo conocido personalmente, sigue siendo una figura discreta pero luminosa: un hombre de profunda humildad, educador concreto, guía espiritual capaz de leer los tiempos sin perder la raíz. Hoy es reconocido como un maestro de paternidad, de pedagogía encarnada y de espiritualidad salesiana vivida en la vida cotidiana.
Una vocación que nace lentamente
Felipe Rinaldi nació el 28 de mayo de 1856 en Lu Monferrato, en una familia de agricultores. Nada hacía imaginar un futuro sacerdotal: su vocación llegó con dificultad, entre dudas y huidas. Fue Don Bosco quien lo buscó y lo convenció con una paciencia totalmente paterna.
A los veintiún años entró en Valdocco y encontró en Don Bosco no solo un formador, sino un padre que lo acompañó paso a paso. Filippo no era brillante en los estudios, pero pronto reveló una gran capacidad de relación, escucha y discernimiento.
Ordenado sacerdote en 1882, comenzó su ministerio en España, donde animó las obras con energía misionera y espíritu organizativo. De regreso a Italia, se convirtió en Director espiritual de la Congregación, hasta su elección como Rector Mayor en 1922, en un momento frágil después de las imponentes figuras de Don Rua y Don Albera.
Rinaldi aportó un estilo nuevo: menos severo, más paterno; menos centrado en las estructuras, más en las personas. Su gobierno estuvo marcado por la confianza y una extraordinaria capacidad para animar sin forzar.
El retrato de un padre
Quienes lo conocieron lo describen como un hombre vigoroso, pero de trato dulce y tranquilizador. No le gustaban los focos, sino la cercanía silenciosa. Moderno en el pensar, sencillo en el hablar, tenía una forma muy particular de acompañar: sin reproches, pero con buena firmeza.
Entre 1913 y 1915, durante las conferencias a los jóvenes estudiantes de Foglizzo, ofreció las líneas más maduras de su visión educativa. Esas palabras —transcritas por sus alumnos— revelan un educador realista, capaz de custodiar el espíritu de Don Bosco abriéndolo a los nuevos desafíos del siglo XX.
Educar previniendo, no corrigiendo
Don Rinaldi fue un gran intérprete del sistema preventivo. Repetía que la tarea del educador es «poner a los jóvenes en la imposibilidad de equivocarse», no a través de prohibiciones sino creando un ambiente sano, donde se sientan amados y acompañados.
No se trata de evitar las dificultades, sino de crecer interiormente. El salesiano, según Rinaldi, debe ser presencia viva, no espectador: compartir el tiempo, los ambientes, los juegos, las fatigas.
Para él, la educación no nace en los libros, sino en la relación. Desconfiaba de la pedagogía «de cátedra» e invitaba a aprender de los propios jóvenes:
«El educador debe conocer la vida, las almas, y tener el espíritu de sacrificio.»
La ciencia es útil, pero solo si se une a la experiencia, a la bondad y a la santidad cotidiana.
Una Congregación que crece como una familia
Durante su rectorado, Don Rinaldi renovó la vida salesiana sin rupturas. Distinguió con claridad los roles de la comunidad educativa —Director como padre, Prefecto para la organización, Catequista para el crecimiento espiritual— pero sin crear distancias.
Su objetivo era uno solo: el espíritu de familia. No una comunidad militarizada, sino una casa donde cada uno se siente acogido y responsable.
Entre sus intuiciones más fecundas estuvo el relanzamiento de las compañías juveniles, grupos educativos internos a los oratorios y colegios. No simples asociaciones, sino espacios donde los jóvenes mismos se convertían en protagonistas, apoyando a sus compañeros y aprendiendo a servir. Una verdadera escuela de ciudadanía y de fe.
Tradición y novedad: una fidelidad creativa
Rinaldi no se limitó a custodiar lo que Don Bosco había hecho: se preguntaba qué haría hoy Don Bosco.
Por eso animó la revisión de los reglamentos, la actualización de las obras, la atención al mundo cambiante. No para cambiar el espíritu, sino para hacerlo vivo.
Para él, la identidad salesiana no se defiende rigidizándose, sino respirando con el tiempo presente: cuidando la fidelidad al espíritu, no a la letra, teniendo coraje para innovar sin romper, poniendo la centralidad de la persona más que de las estructuras.
En esto fue sorprendentemente moderno y anticipador.
Una espiritualidad concreta y luminosa
Junto al pedagogo, emerge el hombre espiritual. Don Rinaldi era profundamente devoto de María Auxiliadora, pero nunca fue un místico distante. Su espiritualidad era sencilla, cotidiana, hecha de confianza y realismo.
Seguía la línea de San Francisco de Sales: dulzura, optimismo cristiano y una serenidad que nace del abandono a Dios.
Sabía que la santidad no es una excepción, sino un camino concreto: vivido en la paciencia, en el servicio, en la educación.
Padre de una familia más grande
Su mirada no se limitó a los salesianos consagrados. Rinaldi fue un constructor de la Familia Salesiana: fortaleció a los Cooperadores, apoyó con energía a las Hijas de María Auxiliadora y animó la presencia apostólica de los laicos.
En 1921 fundó en Ivrea el primer estudiantado misionero para los jóvenes destinados a las misiones extranjeras: un signo de confianza en los jóvenes y en la universalidad del Evangelio.
Murió el 5 de diciembre de 1931. Con el tiempo, su figura se reveló en toda su grandeza. El 29 de abril de 1990, Juan Pablo II lo proclamó Beato, reconociendo su santidad sencilla y paterna.
Una herencia que aún habla
Hoy, la figura de Don Filippo Rinaldi vuelve a ser fuente de inspiración. En un mundo que lucha por educar y generar confianza, su testimonio recuerda que educación y santidad caminan juntas.
Llevó la herencia de Don Bosco al corazón del siglo XX con fidelidad creativa: sin nostalgias, sin forzamientos, con la fuerza silenciosa del amor que acompaña.
Su mensaje sigue siendo actual:
– educar es un acto de paternidad y de confianza;
– el espíritu salesiano vive cuando se convierte en hogar;
– la innovación es verdadera solo cuando nace del Evangelio.
Don Rinaldi sigue enseñando que la santidad no se hace de gestos extraordinarios, sino de bondad cotidiana. Es el secreto más simple —y más revolucionario— de toda educación que nace del corazón.