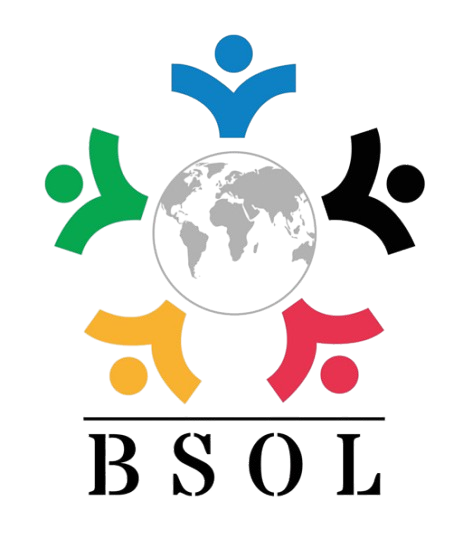Tiempo de lectura: 16 min.
Hemos entrevistado en exclusiva al Rector Mayor de los Salesianos, Don Fabio Attard, repasando las etapas fundamentales de su vocación y su trayectoria humana y espiritual. Su vocación nació en el oratorio y se consolidó a través de un rico itinerario formativo que lo llevó de Irlanda a Túnez, de Malta a Roma. De 2008 a 2020 fue Consejero General para la Pastoral Juvenil, cargo que desempeñó con una visión multicultural adquirida a través de experiencias en diferentes contextos. Su mensaje central es la santidad como fundamento de la acción educativa salesiana: «Me gustaría ver una Congregación más santa», afirma, subrayando que la eficiencia profesional debe arraigarse en la identidad consagrada.
¿Cuál es tu historia vocacional?
Nací en Gozo, Malta, el 23 de marzo de 1959, quinto de siete hijos. Cuando nací, mi padre era farmacéutico en un hospital, mientras que mi madre había montado una pequeña tienda de telas y confección, que con el tiempo creció hasta convertirse en una pequeña cadena de cinco tiendas. Era una mujer muy trabajadora, pero el negocio siempre fue familiar.
Fui a la escuela primaria y secundaria locales. Un aspecto muy bonito y particular de mi infancia es que mi padre era catequista laico en el oratorio, que hasta 1965 había sido dirigido por los salesianos. De joven, él había frecuentado ese oratorio y luego se había quedado allí como único catequista laico. Cuando yo empecé a frecuentarlo, a los seis años, los salesianos acababan de abandonar la obra. Tomó el relevo un joven sacerdote (que todavía vive) que continuó las actividades del oratorio con el mismo espíritu salesiano, ya que él mismo había vivido allí como seminarista.
Se seguía con el catecismo, la bendición eucarística diaria, el fútbol, el teatro, el coro, las excursiones, las fiestas… todo lo que se vive normalmente en un oratorio. Había muchos niños y jóvenes, y yo crecí en ese ambiente. En práctica, mi vida transcurría entre la familia y el oratorio. También era monaguillo en mi parroquia. Así, al terminar la escuela secundaria, me orienté hacia el sacerdocio, porque desde niño tenía este deseo en el corazón.
Hoy me doy cuenta de lo mucho que me influyó aquel joven sacerdote, al que miraba con admiración: siempre estaba con nosotros en el patio, en las actividades del oratorio. Sin embargo, en aquella época los salesianos ya no estaban allí. Así que ingresé en el seminario, donde en aquel entonces se hacían dos años de preparación como internos. Durante el tercer año, que correspondía al primer año de filosofía, conocí a un amigo de la familia de unos 35 años, una vocación adulta, que había ingresado como aspirante salesiano (hoy sigue vivo y es coadjutor). Cuando dio ese paso, se encendió una llama dentro de mí. Y con la ayuda de mi director espiritual, comencé un discernimiento vocacional.
Fue un camino importante, pero también exigente: tenía 19 años, pero ese guía espiritual me ayudó a buscar la voluntad de Dios, y no simplemente la mía. Así, el último año, el cuarto de filosofía, en lugar de seguirlo al seminario, lo viví como aspirante salesiano, completando los dos años de filosofía requeridos.
En mi familia, el ambiente estaba muy marcado por la fe. Asistíamos todos los días a misa, rezábamos el rosario en casa, estábamos muy unidos. Incluso hoy, aunque nuestros padres están en el cielo, mantenemos esa misma unidad entre hermanos y hermanas.
Otra experiencia familiar que me marcó profundamente, aunque solo me di cuenta con el tiempo. Mi hermano, el segundo de la familia, murió a los 25 años por insuficiencia renal. Hoy, con los avances de la medicina, seguiría vivo gracias a la diálisis y los trasplantes, pero entonces no había tantas posibilidades. Estuve a su lado durante los últimos tres años de su vida: compartíamos la misma habitación y a menudo le ayudaba por la noche. Era un joven sereno, alegre, que vivió su fragilidad con una alegría extraordinaria.
Tenía 16 años cuando murió. Han pasado cincuenta años, pero cuando pienso en aquella época, en aquella experiencia cotidiana de cercanía, hecha de pequeños gestos, reconozco lo mucho que marcó mi vida.
Nací en una familia donde había fe, sentido del trabajo y responsabilidad compartida. Mis padres son para mí dos ejemplos extraordinarios: vivieron con gran fe y serenidad la cruz, sin hacer pesar nunca nada a nadie, y al mismo tiempo supieron transmitir la alegría de la vida familiar. Puedo decir que tuve una infancia muy bonita. No éramos ricos ni pobres, pero siempre sobrios y discretos. Nos enseñaron a trabajar, a administrar bien los recursos, a no malgastar, a vivir con dignidad, con elegancia y, sobre todo, con atención a los pobres y a los enfermos.
¿Cómo reaccionó tu familia cuando tomaste la decisión de seguir la vocación consagrada?
Había llegado el momento en que, junto con mi director espiritual, habíamos aclarado que mi camino era el de los salesianos. También tenía que comunicárselo a mis padres. Recuerdo que era una tarde tranquila, estábamos cenando juntos, solo nosotros tres. En un momento dado, dije: «Quiero decirles algo: he discernido y he decidido entrar en los salesianos».
Mi padre se puso muy contento. Me respondió enseguida: «Que el Señor te bendiga». Mi madre, en cambio, se echó a llorar, como suelen hacer todas las madres. Me preguntó: «¿Entonces te vas?». Pero mi padre intervino con dulzura y firmeza: «Se vaya o no, este es su camino».
Me bendijeron y me animaron. Son momentos que quedan grabados para siempre.
Recuerdo especialmente lo que ocurrió al final de la vida de mis padres. Mi padre murió en 1997 y, seis meses después, a mi madre le diagnosticaron un tumor incurable.
En aquella época, mis superiores me habían pedido que fuera profesor a la Universidad Pontificia Salesiana (UPS), pero no sabía qué decisión tomar. Mi madre no estaba bien, estaba a punto de morir. Hablando con mis hermanos, me dijeron: «Haz lo que te piden tus superiores».
Estaba en casa y se lo comenté: «Mamá, mis superiores me piden que me vaya a Roma».
Ella, con la lucidez de una verdadera madre, me respondió: «Escucha, hijo mío, si dependiera de mí, te pediría que te quedaras aquí, porque no tengo a nadie más y no querría ser una carga para tus hermanos. Pero…», y aquí dijo una frase que llevo en mi corazón, «tú no eres mío, tú perteneces a Dios. Haz lo que te digan tus superiores».
Esa frase, pronunciada un año antes de su muerte, es para mí un tesoro, una herencia preciosa. Mi madre era una mujer inteligente, sabia, perspicaz: sabía que la enfermedad la llevaría al final, pero en ese momento supo ser libre interiormente. Libre para decir palabras que confirmaban una vez más el don que ella misma había hecho a Dios: ofrecer un hijo a la vida consagrada.
La reacción de mi familia, desde el principio hasta el final, estuvo siempre marcada por un profundo respeto y un gran apoyo. Y aún hoy, mis hermanos y hermanas siguen manteniendo este espíritu.
¿Cuál ha sido tu trayectoria formativa desde el noviciado hasta hoy?
Ha sido un camino muy rico y variado. Empecé el prenoviciado en Malta y luego hice el noviciado en Dublín, Irlanda. Una experiencia realmente bonita.
Después del noviciado, mis compañeros se trasladaron a Maynooth para estudiar filosofía en la universidad, pero yo ya la había completado anteriormente. Por eso, los superiores me pidieron que me quedara un año más en el noviciado, donde enseñé italiano y latín. Posteriormente, volví a Malta para realizar dos años de prácticas, que fueron muy bonitos y enriquecedores.
Después me enviaron a Roma para estudiar teología en la Universidad Pontificia Salesiana, donde pasé tres años extraordinarios. Esos años me abrieron mucho la mente. Vivíamos en la residencia con cuarenta hermanos procedentes de veinte países diferentes: Asia, Europa, América Latina… incluso el cuerpo docente era internacional. Era mediados de los años 80, unos veinte años después del Concilio Vaticano II, y todavía se respiraba mucho entusiasmo: había animados debates teológicos, la teología de la liberación, el interés por el método y la praxis. Esos estudios me enseñaron a leer la fe no solo como contenido intelectual, sino como una opción de vida.
Después de esos tres años, continué con otros dos de especialización en teología moral en la Academia Alfonsiana, con los padres redentoristas. Allí también conocí a figuras importantes, como el famoso Bernhard Häring, con quien entablé una amistad personal y al que visitaba regularmente cada mes para conversar con él. Fueron cinco años en total, entre el bachillerato y la licenciatura, que me formaron profundamente desde el punto de vista teológico.
Posteriormente, me ofrecí para las misiones y mis superiores me enviaron a Túnez, junto con otro salesiano, para restablecer la presencia salesiana en el país. Nos hicimos cargo de una escuela gestionada por una congregación femenina que, al no tener más vocaciones, estaba a punto de cerrar. Era una escuela con 700 alumnos, por lo que tuvimos que aprender francés y también árabe. Para prepararnos, pasamos unos meses en Lyon, Francia, y luego nos dedicamos al estudio del árabe.
Me quedé allí tres años. Fue otra gran experiencia, porque nos encontramos viviendo la fe y el carisma salesiano en un contexto en el que no se podía hablar explícitamente de Jesús. Sin embargo, era posible construir itinerarios educativos basados en valores humanos: respeto, disponibilidad, verdad. Nuestro testimonio era silencioso pero elocuente. En ese entorno aprendí a conocer y amar el mundo musulmán. Todos —estudiantes, profesores y familias— eran musulmanes y nos acogieron con gran calidez. Nos hicieron sentir parte de su familia. He vuelto varias veces a Túnez y siempre he encontrado el mismo respeto y aprecio, más allá de nuestra pertenencia religiosa.
Después de esa experiencia, regresé a Malta y trabajé durante cinco años en el ámbito social. En concreto, en una casa salesiana que acoge a jóvenes que necesitan un acompañamiento educativo más atento, incluso en régimen residencial.
Tras estos ocho años en total de pastoral (entre Túnez y Malta), se me ofreció la posibilidad de completar el doctorado. Decidí volver a Irlanda, porque el tema estaba relacionado con la conciencia según el pensamiento del cardenal John Henry Newman, hoy santo. Una vez terminado el doctorado, el Rector Mayor de entonces, don Juan Edmundo Vecchi, de feliz memoria, me pidió que entrara como profesor de teología moral en la Universidad Pontificia Salesiana.
Mirando todo mi camino, desde el aspirantado hasta el doctorado, puedo decir que ha sido un conjunto de experiencias no solo de contenidos, sino también de contextos culturales muy diferentes. Doy gracias al Señor y a la Congregación por haberme ofrecido la posibilidad de vivir una formación tan variada y rica.
Entonces, sabes maltés porque es tu lengua materna, inglés porque es la segunda lengua en Malta, latín porque lo has enseñado, italiano porque has estudiado en Italia, francés y árabe porque has estado en Manouba, en Túnez… ¿Cuántas lenguas sabes?
Cinco, seis idiomas, más o menos. Pero cuando me preguntan por los idiomas, siempre digo que son coincidencias históricas.
En Malta crecemos con dos idiomas: el maltés y el inglés, y en la escuela se estudia un tercer idioma. En mi época también se enseñaba italiano. Además, me daban bien los idiomas, así que elegí también el latín. Más tarde, al ir a Túnez, fue necesario aprender francés y también árabe.
En Roma, al vivir con muchos estudiantes de español, el oído se acostumbra, y cuando fui elegido Consejero para la Pastoral Juvenil, profundicé un poco en el español, que es un idioma muy bonito.
Todas las lenguas son hermosas. Por supuesto, aprenderlas requiere esfuerzo, estudio y práctica. Hay quienes tienen más facilidad y quienes menos: es una cuestión de disposición personal. Pero no es un mérito ni una culpa. Es simplemente un don, una predisposición natural.
Desde 2008 hasta 2020 has sido Consejero General de Pastoral Juvenil durante dos mandatos. ¿Cómo te ha ayudado tu experiencia en esta misión?
Cuando el Señor nos confía una misión, llevamos con nosotros todo el bagaje de experiencias que hemos acumulado a lo largo del tiempo.
Al haber vivido en diferentes contextos culturales, no corría el riesgo de verlo todo a través del filtro de una sola cultura. Soy europeo, vengo del Mediterráneo, de un país que fue colonia inglesa, pero he tenido la gracia de vivir en comunidades internacionales y multiculturales.
Los años de estudio en la UPS también me han ayudado mucho. Teníamos profesores que no se limitaban a transmitir contenidos, sino que nos enseñaban a sintetizar, a construir un método. Por ejemplo, si estudiábamos historia de la Iglesia, comprendíamos lo esencial que era para entender la patrística. Si abordábamos la teología bíblica, aprendíamos a relacionarla con la teología sacramental, con la moral, con la historia de la espiritualidad. En definitiva, nos enseñaban a pensar de forma orgánica.
Esta capacidad de síntesis, esta arquitectura del pensamiento, se convierte luego en parte de tu formación personal. Cuando estudias teología, aprendes a identificar puntos fijos y a conectarlos. Y lo mismo ocurre con una propuesta pastoral, pedagógica o filosófica. Cuando te encuentras con personas de gran profundidad, absorbes no solo lo que dicen, sino también cómo lo dicen, y eso forma tu estilo.
Otro elemento importante es que, en el momento de mi elección, ya había vivido experiencias en entornos misioneros, donde la religión católica era prácticamente inexistente, y había trabajado con personas marginadas y vulnerables. También había adquirido cierta experiencia en el mundo universitario y, paralelamente, me había dedicado mucho al acompañamiento espiritual.
Además, entre 2005 y 2008, justo después de la experiencia en la UPS, la Arquidiócesis de Malta me pidió que fundara un Instituto de Formación Pastoral, a raíz de un Sínodo diocesano que había reconocido su necesidad. El arzobispo me confió la tarea de ponerlo en marcha desde cero. Lo primero que hice fue formar un equipo con sacerdotes, religiosos y laicos, hombres y mujeres. Creamos un nuevo método formativo, que todavía se utiliza hoy en día. El instituto sigue funcionando muy bien y, en cierto modo, esa experiencia fue una preparación muy valiosa para el trabajo que realicé posteriormente en la pastoral juvenil.
Desde el principio siempre he creído en el trabajo en equipo y en la colaboración con los laicos. Mi primera experiencia como director fue precisamente en este estilo: un equipo educativo estable, hoy diríamos una CEP (Comunidad Educativa Pastoral), con reuniones sistemáticas, no ocasionales. Nos reuníamos cada semana con los educadores y los profesionales. Y este enfoque, que con el tiempo se ha convertido en un método, ha seguido siendo una referencia para mí.
A todo esto se suma la experiencia académica: seis años como profesor en la Universidad Pontificia Salesiana, donde llegaban estudiantes de más de cien países, y luego como examinador y director de tesis doctorales en la Academia Alfonsiana.
Creo que todo ello me ha preparado para vivir esa responsabilidad con lucidez y visión.
Así, cuando la Congregación, durante el Capítulo General de 2008, me pidió que asumiera este cargo, ya llevaba conmigo una visión amplia y multicultural. Y esto me ayudó, porque reunir la diversidad no me resultaba difícil: era parte de la normalidad. Por supuesto, no se trataba simplemente de hacer una «macedonia» de experiencias: había que encontrar los hilos conductores, dar coherencia y unidad.
Lo que he podido vivir como Consejero General no ha sido un mérito personal. Creo que cualquier salesiano, si hubiera tenido las mismas oportunidades y el apoyo de la Congregación, podría haber vivido experiencias similares y haber aportado su contribución con generosidad.
¿Hay alguna oración, una buena noche salesiana, una costumbre que nunca falta?
La devoción a María. En casa crecimos con el rosario diario, rezado en familia. No era una obligación, era algo natural: lo hacíamos antes de comer, porque siempre comíamos juntos. Entonces era posible. Hoy quizá lo sea menos, pero entonces se vivía así: la familia reunida, la oración compartida, la mesa común.
Al principio quizá no me daba cuenta de lo profunda que era esa devoción mariana. Pero con el paso de los años, cuando se empieza a distinguir lo esencial de lo secundario, comprendí cuánto había acompañado esa presencia materna a mi vida.
La devoción a María se expresa de diversas formas: el rosario diario, cuando es posible; un momento de recogimiento ante una imagen o una estatua de la Virgen; una oración sencilla, pero hecha con el corazón. Son gestos que acompañan el camino de la fe.
Naturalmente hay algunos puntos fijos: la Eucaristía diaria y la meditación diaria. Son pilares que no se discuten, se viven. No solo porque somos consagrados, sino porque somos creyentes. Y la fe solo se vive alimentándola.
Cuando la alimentamos, crece en nosotros. Y solo si crece en nosotros, podemos ayudar a que crezca también en los demás. Para nosotros, que somos educadores, es evidente: si nuestra fe no se traduce en vida concreta, todo lo demás se convierte en fachada.
Estas prácticas —la oración, la meditación, la devoción— no están reservadas a los santos. Son expresión de honestidad. Si he tomado una decisión de fe, también tengo la responsabilidad de cultivarla. De lo contrario, todo se reduce a algo exterior, aparente. Y esto, con el tiempo, no se sostiene.
Si pudieras volver atrás, ¿tomarías las mismas decisiones?
Por supuesto que sí. En mi vida ha habido momentos muy difíciles, como le pasa a todo el mundo. No quiero pasar por la «víctima de turno». Creo que toda persona, para crecer, debe atravesar fases de oscuridad, momentos de desolación, de soledad, de sentirse traicionada o acusada injustamente. Y yo he vivido esos momentos. Pero he tenido la gracia de tener a mi lado a un director espiritual.
Cuando se viven ciertas dificultades acompañados por alguien, se intuye que todo lo que Dios permite tiene un sentido, un propósito. Y cuando se sale de ese «túnel», se descubre que se es una persona diferente, más madura. Es como si, a través de esa prueba, nos transformáramos.
Si me hubiera quedado solo, habría corrido el riesgo de tomar decisiones equivocadas, sin visión, cegado por la fatiga del momento. Cuando se está enfadado, cuando se siente uno solo, no es momento de decidir. Es momento de caminar, de pedir ayuda, de dejarse acompañar.
Vivir ciertos momentos con la ayuda de alguien es como ser una masa puesta en el horno: el fuego la cuece, la madura. Por eso, a la pregunta de si cambiaría algo, mi respuesta es: no. Porque incluso los momentos más difíciles, incluso aquellos que no entendía, me han ayudado a convertirme en la persona que soy hoy.
¿Me siento una persona perfecta? No. Pero siento que estoy en camino, cada día, tratando de vivir ante la misericordia y la bondad de Dios.
Y hoy, mientras concedo esta entrevista, puedo decir con sinceridad que me siento feliz. Quizás aún no he comprendido plenamente lo que significa ser Rector Mayor —se necesita tiempo—, pero sé que es una misión, no un paseo. Conlleva sus dificultades. Sin embargo, me siento amado y estimado por mis colaboradores y por toda la Congregación.
Y todo lo que soy hoy, lo soy gracias a lo que he vivido, incluso en los momentos más difíciles. No los cambiaría. Me han hecho ser quien soy.
¿Tienes algún proyecto que te importe especialmente?
Sí. Si cierro los ojos e imagino algo que realmente deseo, me gustaría ver una Congregación más santa. Más santa. Más santa.
Me inspiró profundamente la primera carta de don Pascual Chávez de 2002, titulada «Sed santos». Esa carta me tocó dentro, me dejó huella.
Los proyectos son muchos, y todos válidos, bien estructurados, con visiones amplias y profundas. Pero ¿qué valor tienen si los llevan a cabo personas que no son santas? Podemos hacer un trabajo excelente, podemos incluso ser apreciados —y esto, en sí mismo, no es negativo—, pero no trabajamos para alcanzar el éxito. Nuestro punto de partida es una identidad: somos personas consagradas.
Lo que proponemos solo tiene sentido si nace de ahí. Está claro que deseamos que nuestros proyectos tengan éxito, pero aún más deseamos que aporten gracia, que toquen a las personas en lo más profundo. No basta con ser eficientes. Debemos ser eficaces, en el sentido más profundo: eficaces en el testimonio, en la identidad, en la fe.
La eficiencia puede existir incluso sin ninguna referencia religiosa. Podemos ser excelentes profesionales, pero eso no basta. Nuestra consagración no es un detalle: es el fundamento. Si se vuelve marginal, si la dejamos de lado para dar espacio a la eficiencia, entonces perdemos nuestra identidad.
Y la gente nos observa. En las escuelas salesianas se reconoce que los resultados son buenos, y eso es bueno. Pero ¿nos reconocen también como hombres de Dios? Esa es la pregunta.
Si solo nos ven como buenos profesionales, entonces solo somos eficientes. Pero nuestra vida debe alimentarse de Él —el Camino, la Verdad y la Vida— y no de lo que «yo pienso», «yo quiero» o «me parece».
Por eso, más que hablar de un proyecto personal, prefiero hablar de un deseo profundo: llegar a ser santos. Y hablar de ello de manera concreta, no idealizada.
Cuando Don Bosco hablaba a sus chicos de estudio, salud y santidad, no se refería a una santidad hecha solo de oración en la capilla. Pensaba en una santidad vivida en la relación con Dios y alimentada por la relación con Dios. La santidad cristiana es el reflejo de esta relación viva y cotidiana.
¿Qué consejo le darías a un joven que se pregunta sobre su vocación?
Le diría que descubra, paso a paso, cuál es el proyecto de Dios para él.
El camino vocacional no es una pregunta que se hace uno mismo y luego se espera una respuesta inmediata por parte de la Iglesia. Es una peregrinación. Cuando un chico me dice: «No sé si hacerme salesiano o no», trato de alejarlo de esa formulación. Porque no se trata simplemente de decidir: «Me hago salesiano». La vocación no es una opción en relación con una «cosa».
También en mi propia experiencia, cuando le dije a mi director espiritual: «Quiero ser salesiano, tengo que serlo», él, con mucha calma, me hizo reflexionar: «¿Es realmente la voluntad de Dios? ¿O es solo un deseo tuyo?»
Y es justo que un joven busque lo que desea, es algo sano. Pero quien lo acompaña tiene la tarea de educar esa búsqueda, de transformarla de entusiasmo inicial en camino de maduración interior.
«¿Quieres hacer el bien? Bien. Entonces conócete a ti mismo, reconoce que eres amado por Dios».
Solo a partir de esa relación profunda con Dios puede surgir la verdadera pregunta: «¿Cuál es el proyecto de Dios para mí?».
Porque lo que hoy deseo, mañana puede que ya no me baste. Si la vocación se reduce a lo que «me gusta», entonces será algo frágil. La vocación es, en cambio, una voz interior que interpela, que pide entrar en diálogo con Dios y responder.
Cuando un joven llega a este punto, cuando es acompañado a descubrir ese espacio interior donde habita Dios, entonces comienza realmente a caminar.
Por eso, quien acompaña debe ser muy atento, profundo, paciente. Nunca superficial.
El Evangelio de Emaús es una imagen perfecta: Jesús se acerca a los dos discípulos, los escucha aunque sabe que están hablando con confusión. Luego, después de escucharlos, comienza a hablar. Y ellos, al final, lo invitan: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde».
Y lo reconocen en el gesto de partir el pan. Luego se dicen: «¿No ardía nuestro corazón mientras él nos hablaba por el camino?».
Hoy muchos jóvenes están en búsqueda. Nuestra tarea, como educadores, es no ser precipitados. Sino ayudarles, con calma y gradualidad, a descubrir la grandeza que ya hay en su corazón. Porque allí, en esa profundidad, encuentran a Cristo. Como dice san Agustín: «Tú estabas dentro de mí, y yo fuera. Y allí te buscaba».
¿Tienes algún mensaje que transmitir hoy a la Familia Salesiana?
Es el mismo mensaje que he compartido estos días, durante el encuentro de la Consulta de la Familia Salesiana: La fe. Arraigarnos cada vez más en la persona de Cristo.
De este arraigo nace un conocimiento auténtico de Don Bosco. Los primeros salesianos, cuando quisieron escribir un libro sobre el verdadero Don Bosco, no lo titularon «Don Bosco apóstol de los jóvenes», sino «Don Bosco con Dios», un texto escrito por Don Eugenio Ceria en 1929.
Y esto nos hace reflexionar. Porque ellos, que lo habían visto en acción todos los días, no eligieron destacar al Don Bosco incansable, organizador, educador. No, quisieron contar al Don Bosco profundamente unido a Dios.
Quienes lo conocieron bien no se detuvieron en las apariencias, sino que fueron a la raíz: Don Bosco era un hombre inmerso en Dios.
A la Familia Salesiana les digo: hemos recibido un tesoro. Un don inmenso. Pero todo don conlleva una responsabilidad.
En mi discurso final dije: «No basta con amar a Don Bosco, hay que conocerlo».
Y solo podemos conocerlo verdaderamente si somos personas de fe.
Debemos mirarlo con los ojos de la fe. Solo así podemos encontrar al creyente que fue Don Bosco, en quien actuó con fuerza el Espíritu Santo: con dýnamis, con cháris, con carisma, con gracia.
No podemos limitarnos a repetir algunas de sus máximas o a contar sus milagros. Porque corremos el riesgo de quedarnos en las anécdotas de Don Bosco, en lugar de quedarnos en la historia de Don Bosco, porque Don Bosco es más grande que Don Bosco.
Esto significa estudio, reflexión, profundidad. Significa evitar toda superficialidad.
Y entonces podremos decir con verdad: «Esta es mi fe, este es mi carisma: arraigados en Cristo, siguiendo los pasos de Don Bosco».