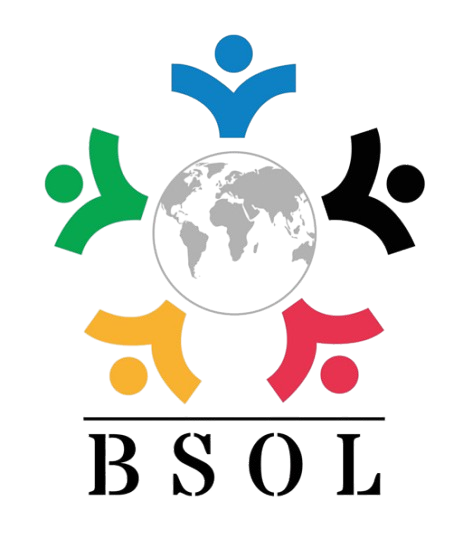Tiempo de lectura: 7 min.
Un aspecto poco conocido pero importante del carisma de san Juan Bosco son las procesiones eucarísticas. Para el santo de los jóvenes, la Eucaristía no era solo una devoción personal, sino una herramienta pedagógica y un testimonio público. En una Turín en transformación, don Bosco vio en las procesiones una oportunidad para fortalecer la fe de los jóvenes y anunciar a Cristo en las calles. La experiencia salesiana, que continuó en todo el mundo, muestra cómo la fe puede encarnarse en la cultura y responder a los desafíos sociales. Aún hoy, vividas con autenticidad y apertura, estas procesiones pueden convertirse en signos proféticos de fe.
Cuando se habla de san Juan Bosco (1815-1888) se piensa inmediatamente en sus oratorios populares, en la pasión educativa por los jóvenes y en la familia salesiana nacida de su carisma. Menos conocido, pero no por ello menos decisivo, es el papel que la devoción eucarística —y en particular las procesiones eucarísticas— tuvo en su obra. Para Don Bosco, la Eucaristía no era solo el corazón de la vida interior; también constituía una poderosa herramienta pedagógica y un signo público de renovación social en una Turín en rápida transformación industrial. Recorrer el vínculo entre el santo de los jóvenes y las procesiones con el Santísimo significa entrar en un laboratorio pastoral donde liturgia, catequesis, educación cívica y promoción humana se entrelazan de manera original y, en ocasiones, sorprendente.
Las procesiones eucarísticas en el contexto del siglo XIX
Para comprender a Don Bosco es necesario recordar que el siglo XIX italiano vivió un intenso debate sobre el papel público de la religión. Tras la época napoleónica y del movimiento risorgimentista, las manifestaciones religiosas en las calles de la ciudad ya no eran algo dado por sentado: en muchas regiones se estaba delineando un estado liberal que miraba con recelo cualquier expresión pública del catolicismo, temiendo concentraciones masivas o resurgimientos “reaccionarios”. Sin embargo, las procesiones eucarísticas mantenían una fuerza simbólica muy poderosa: recordaban la señoría de Cristo sobre toda la realidad y, al mismo tiempo, hacían emerger una Iglesia popular, visible e encarnada en los barrios. Contra este trasfondo se destaca la obstinación de Don Bosco, que nunca renunció a acompañar a sus jóvenes en el testimonio de la fe fuera de los muros del oratorio, ya fueran las calles de Valdocco o los campos circundantes.
Desde los años de formación en el seminario de Chieri, Giovanni Bosco desarrolló una sensibilidad eucarística de sabor “misionero”. Las crónicas cuentan que a menudo se detenía en la capilla, después de las clases, largo tiempo en oración ante el tabernáculo. En las “Memorias del Oratorio” él mismo reconoce haber aprendido de su director espiritual, don Cafasso, el valor de “hacerse pan” para los demás: contemplar a Jesús que se entrega en la Hostia significaba, para él, aprender la lógica del amor gratuito. Esta línea atraviesa toda su historia: “Manténganse amigos de Jesús sacramentado y María Auxiliadora” repetirá a los jóvenes, señalando la comunión frecuente y la adoración silenciosa como pilares de un camino de santidad laical y cotidiana.
El oratorio de Valdocco y las primeras procesiones internas
En los primeros años cuarenta del siglo XIX, el oratorio turinés aún no poseía una iglesia propiamente dicha. Las celebraciones se realizaban en barracas de madera o en patios adaptados. Don Bosco, sin embargo, no renunció a organizar pequeñas procesiones internas, casi “ensayos generales” de lo que se convertiría en una práctica establecida. Los jóvenes llevaban cirios y estandartes, cantaban alabanzas marianas y, al final, se detenían alrededor de un altar improvisado para la bendición eucarística. Estos primeros intentos tenían una función eminentemente pedagógica: acostumbrar a los jóvenes a una participación devota pero alegre, uniendo disciplina y espontaneidad. En la Turín obrera, donde a menudo la miseria desembocaba en violencia, desfilar ordenados con el pañuelo rojo al cuello ya era una señal contracorriente: mostraba que la fe podía educar al respeto de uno mismo y de los demás.
Don Bosco sabía bien que una procesión no se improvisa: se necesitan signos, cantos, gestos que hablen al corazón antes que a la mente. Por eso cuidaba personalmente la explicación de los símbolos. El baldaquino se convertía en la imagen de la tienda del encuentro, signo de la presencia divina que acompaña al pueblo en camino. Las flores esparcidas a lo largo del recorrido recordaban la belleza de las virtudes cristianas que deben adornar el alma. Los faroles, indispensables en las salidas nocturnas, aludían a la luz de la fe que ilumina las tinieblas del pecado. Cada elemento era objeto de una pequeña “predicación” convivencial en el refectorio o en la recreación, de modo que la preparación logística se entrelazara con la catequesis sistemática. ¿El resultado? Para los jóvenes, la procesión no era un deber ritual sino una ocasión de fiesta cargada de significado.
Uno de los aspectos más característicos de las procesiones salesianas era la presencia de la banda formada por los mismos alumnos. Don Bosco consideraba la música un antídoto contra el ocio y, al mismo tiempo, una poderosa herramienta de evangelización: “Una marcha alegre bien ejecutada —escribía— atrae a la gente como el imán atrae al hierro”. La banda precedía al Santísimo, alternando piezas sacras con arias populares adaptadas con textos religiosos. Este “diálogo” entre fe y cultura popular reducía las distancias con los transeúntes y creaba alrededor de la procesión un aura de fiesta compartida. No pocos cronistas laicos testimoniaron haber sido “intrigados” por aquel grupo de jóvenes músicos disciplinados, tan diferente de las bandas militares o filarmónicas de la época.
Procesiones como respuesta a las crisis sociales
La Turín del siglo XIX conoció epidemias de cólera (1854 y 1865), huelgas, hambrunas y tensiones anticlericales. Don Bosco reaccionó a menudo proponiendo procesiones extraordinarias de reparación o de súplica. Durante el cólera de 1854 llevó a los jóvenes por las calles más afectadas, recitando en voz alta las letanías por los enfermos y repartiendo pan y medicinas. En ese momento nació la promesa —luego cumplida— de construir la iglesia de María Auxiliadora: “Si la Madonna salva a mis chicos, le levantaré un templo”. Las autoridades civiles, inicialmente contrarias a los cortejos religiosos por temor al contagio, tuvieron que reconocer la eficacia de la red de asistencia salesiana, alimentada espiritualmente precisamente por las procesiones. La Eucaristía, llevada entre los enfermos, se convertía así en un signo tangible de la compasión cristiana.
Contrariamente a ciertos modelos devocionales cerrados en las sacristías, las procesiones de Don Bosco reivindicaban un derecho de ciudadanía de la fe en el espacio público. No se trataba de “ocupar” las calles, sino de devolverlas a su vocación comunitaria. Pasar bajo los balcones, atravesar plazas y pórticos significaba recordar que la ciudad no es solo lugar de intercambio económico o de enfrentamiento político, sino de encuentro fraterno. Por eso Don Bosco insistía en un orden impecable: capas cepilladas, zapatos limpios, filas regulares. Quería que la imagen de la procesión comunicara belleza y dignidad, persuadiendo incluso a los observadores más escépticos de que la propuesta cristiana elevaba a la persona.
La herencia salesiana de las procesiones
Después de la muerte de Don Bosco, sus hijos espirituales difundieron la práctica de las procesiones eucarísticas en todo el mundo: desde las escuelas agrícolas de Emilia hasta las misiones de la Patagonia, desde los colegios asiáticos hasta los barrios obreros de Bruselas. Lo que importaba no era duplicar fielmente un rito piamontés, sino transmitir el núcleo pedagógico: protagonismo juvenil, catequesis simbólica, apertura a la sociedad circundante. Así, en América Latina, los salesianos incorporaron danzas tradicionales al inicio del cortejo; en India adoptaron alfombras de flores según el arte local; en África subsahariana alternaron cantos gregorianos con ritmos polifónicos tribales. La Eucaristía se convertía en puente entre culturas, realizando el sueño de Don Bosco de “hacer de todos los pueblos una sola familia”.
Desde el punto de vista teológico, las procesiones de Don Bosco encarnan una fuerte visión de la presencia real de Cristo. Llevar el Santísimo “afuera” significa proclamar que el Verbo no se hizo carne para quedarse encerrado, sino para “plantar su tienda en medio de nosotros” (cf. Jn 1,14). Tal presencia pide ser anunciada en formas comprensibles, sin reducirse a un gesto intimista. En Don Bosco, la dinámica centrípeta de la adoración (reunir los corazones alrededor de la Hostia) genera una dinámica centrífuga: los jóvenes, alimentados en el altar, se sienten enviados a servir. De la procesión surgen micro-compromisos: asistir a un compañero enfermo, pacificar una pelea, estudiar con mayor diligencia. La Eucaristía se prolonga en las “procesiones invisibles” de la caridad cotidiana.
Hoy, en contextos secularizados o multirreligiosos, las procesiones eucarísticas pueden plantear interrogantes: ¿siguen siendo comunicativas? ¿No corren el riesgo de parecer folclore nostálgico? La experiencia de Don Bosco sugiere que la clave está en la calidad relacional más que en la cantidad de incienso o de ornamentos. Una procesión que involucra a familias, explica los símbolos, integra lenguajes artísticos contemporáneos y, sobre todo, se conecta con gestos concretos de solidaridad, mantiene una sorprendente fuerza profética. El reciente Sínodo sobre los jóvenes (2018) ha subrayado varias veces la importancia de “salir” y de “mostrar la fe con la carne”. La tradición salesiana, con su liturgia itinerante, ofrece un paradigma ya probado de “Iglesia en salida”.
Las procesiones eucarísticas no eran para Don Bosco simples tradiciones litúrgicas, sino verdaderos actos educativos, espirituales y sociales. Representaban una síntesis entre fe vivida, comunidad educativa y testimonio público. A través de ellas, Don Bosco formaba jóvenes capaces de adorar, respetar, servir y testimoniar.
Hoy, en un mundo fragmentado y distraído, reapropiarse del valor de las procesiones eucarísticas a la luz del carisma salesiano puede ser una forma eficaz de reencontrar el sentido de lo esencial: Cristo presente en medio de su pueblo, que camina con él, lo adora, lo sirve y lo anuncia.
En una época que busca autenticidad, visibilidad y relaciones, la procesión eucarística —si se vive según el espíritu de Don Bosco— puede ser un signo poderoso de esperanza y renovación.
Photo : Shutterstock